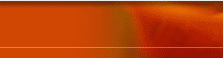
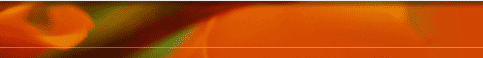

| portada | poesía | teatro | narrativa | periodismo |









El tomo 15
A nuestras cuatro Lauras: Lucía, Paloma, Irene
y Cristina.
Septiembre 1993
¡Las nueve y cuarto! Y le había prometido a mamá que, como mucho, a las nueve estaría de vuelta en casa. Apretó el paso; su madre no era demasiado severa con ella y precisamente por eso le sabía mal incumplir la única condición que le había impuesto para ir a jugar con Beatriz. La casa de su amiga estaba en el otro extremo de la pequeña ciudad donde vivían, pero desde que Laura había cumplido los diez años sus padres le encomendaban ya muchos recados y eran menos estrictos a la hora de dejarla ir sola por la calle.
Después de comer, Laura había ayudado a su madre a recoger la mesa y luego había salido como una flecha hacia casa de Beatriz. El día anterior se encontraron con la madre de su amiga en el mercado y ésta la había invitado a merendar y a pasar la tarde con sus hijos. Beatriz era compañera del colegio y una de sus mejores amigas y su hermano Jaime, dos años mayor, era un chico amable y bastante serio que a veces hasta se avenía a jugar con ellas al parchís o a las cartas o, en general, cuando un juego con sólo dos participantes comenzaba a resultar aburrido.
Miró de nuevo el reloj y echó a correr. Le pareció que oscurecía más deprisa que de costumbre y las farolas comenzaban a encenderse con esa tenue luz amarilla con la que parecen despertar de su letargo diurno. Dobló la esquina y se dispuso a atravesar a toda velocidad la calle solitaria donde no vivía nadie: almacenes de madera y ladrillos y talleres mecánicos se alternaban con solares vacíos y una única farola (las demás estaban rotas) alumbraba a duras penas el fondo de la calle. Durante el día, el lugar se llenaba de actividad, de gentes y vehículos de todas clases que iban y venían. Una hilera de camiones aparcados reducía entonces la calzada a su mínima expresión, de forma que los que se detenían momentáneamente a cargar o descargar objetos ahogaban el paso y el lugar se convertía en una auténtica selva sonora, en un entramado de golpes metálicos, voces, ruido de sierras y bocinas de coche. Tal vez por ello ahora, completamente vacía de gente y automóviles y con todas las puertas y persianas de los edificios cerradas, parecía especialmente solitaria, casi fantasmal; como si las paredes devolvieran con su silencio los ecos de las voces o sobre el suelo se dibujaran invisibles las sombras de quienes la habían transitado durante el día.
Corrió a lo largo de la calle y le pareció más larga que nunca, recordando la interminable partida de palé que acababa de jugar con Beatriz y su hermano y que era la causa de que a las nueve y veintidós minutos (¡las nueve y veintidós!) todavía no hubiera llegado a casa.
Como en el juego, las casas y los almacenes (los "hoteles", pensó Laura) se sucedían a lo largo de la calle dejando solares vacíos de cuando en cuando entre ellos. Por un momento, hasta imaginó que al final de la calle se encontraría con la cárcel, justo antes de doblar a la derecha. Y empezaba a recorrer el último tramo cuando vio algo raro con el rabillo del ojo. Siguió corriendo algunos metros más sin reaccionar y cuando cayó en la cuenta se detuvo en seco y miró hacia atrás con incredulidad. Tres edificios más allá había una casa; una casa de las de vivir, rodeada de un pequeño jardín. No le hubiera resultado demasiado extraño a cualquier recién llegado a la ciudad toparse con una casa así en medio de una calle como aquélla, rodeada de almacenes y talleres. Pero a Laura sí que le resultó extraño, enormemente extraño; porque la casa aparentaba ser relativamente antigua y, sobre todo, ¡porque no estaba allí cuando había pasado horas antes, camino de la casa de Beatriz!
Se quedó paralizada y boquiabierta en medio de la calle y durante unos segundos decenas de explicaciones trataron, sin éxito, de abrirse paso en su cabeza. Luego sintió un hormigueo en las piernas y, olvidando a la vez sus temores (Laura siempre creyó ser más miedosa que la media) y que eran ya las nueve y veinticinco, se vio a sí misma moverlas y, como un autómata atraído por un imán, dar un paso tras otro hacia el objeto de su curiosidad.
La casa tenía dos plantas y era más bien pequeña. El jardín que la rodeaba la separaba unos metros de los edificios colindantes y estaba un poco descuidado. No lo recordaba muy bien, pero Laura hubiera jurado que en aquel hueco de la calle siempre había visto un solar lleno de hierbajos secos en el que a veces aparcaban los coches del taller de al lado. La fachada era elegante y poco corriente, aunque estaba deteriorada por el tiempo y en algunas zonas había desconchados y ligeras manchas de humedad. Pero lo que más atrajo su atención, haciendo que su corazón palpitara con fuerza, fue que tras las ventanas se adivinara un suave resplandor y, más aún, que la puerta principal, a unos pasos sólo ya de ella, estuviera entreabierta.
Si estando sentada en el salón de su casa junto a la chimenea una noche de invierno, a Laura le hubieran descrito con pelos y señales lo que ahora tenía ante sus ojos e incluso podía tocar con sólo estirar el brazo, seguro que habría corrido inmediatamente a agarrarse a las faldas de su madre. Y, sin embargo, estaba allí y sólo sentía curiosidad. Una curiosidad tan grande que, cuando quiso darse cuenta, su mano derecha, como si se hubiera movido sola, había empuñado el pomo de la puerta y ya la estaba empujando hacia adentro y sus pies, como si hubieran cobrado vida propia, habían traspasado el umbral y ya se hallaban en el interior de un pequeño vestíbulo.
La casa estaba silenciosa y, aunque en el exterior era ya completamente de noche, el mismo resplandor que había visto desde fuera parecía iluminar la estancia como si, contemplada desde dentro, aquella luz amarillenta también estuviera al otro lado de las ventanas.
El vestíbulo tenía tres puertas: una a cada lado y otra enfrente de la de entrada, todas ellas con finas molduras desgastadas por el roce y una vidriera de colores ocupando la mitad superior. No había muebles ni alfombra alguna en la pequeña habitación y las paredes, aunque viejas, parecían limpias y sin telarañas. El techo resultaba exageradamente alto y no alcanzó a distinguir qué clase de lámpara colgaba de él.
Sin pensárselo dos veces, Laura abrió la puerta que tenía enfrente. Su sorpresa fue grande. Tras ella, se extendía un pasillo larguísimo, con una fila de puertas cerradas a cada lado. Era tan largo que la tenue luz que penetraba desde el vestíbulo se perdía antes de llegar al fondo y no se sabía dónde estaba el final. En cualquier caso, a juzgar por el tramo que se alcanzaba a ver, su longitud hacía pensar que la casa era en realidad mucho más grande de lo que parecía desde fuera.
Avanzó sigilosamente por el pasillo. El suelo era de baldosas oscuras y las paredes estaban vacías entre puerta y puerta. No había cuadros, fotografías u objetos decorativos que permitieran imaginar quién habitaba la casa o, al menos, en qué época había sido construida. Porque a medida que avanzaba entre aquellas paredes, cada vez estaba más convencida de que aquella casa no estaba allí a primera hora de aquella misma tarde.
A pesar de que sus ojos ya se habían habituado a la penumbra y de que al menos había recorrido una docena de metros, seguía sin vislumbrar el final del pasillo, así que se decidió a abrir la puerta que en ese momento tenía justo a su derecha. Era similar a las del vestíbulo, pero de madera maciza toda ella. Giró el pomo y empujó suavemente. La puerta se abrió en silencio y tras ella Laura contempló, entre decepcionada y aliviada, una habitación totalmente vacía con una única ventana por la que se filtraba el mismo resplandor amarillo que viera desde la calle.
Sin atravesar el umbral, cerró la puerta y trató de abrir la siguiente. Al asomar al interior el panorama fue exactamente el mismo: una habitación vacía y una ventana amarillenta. Cerró de nuevo y se decidió a probar con una puerta más, esta vez sin excesiva confianza. Sus suposiciones fueron correctas: tras ella se extendía una habitación vacía de tamaño aparentemente idéntico al de las dos anteriores y en la pared frente a la puerta se abría una ventana iluminada por un resplandor ya familiar.
Ahora sí que estaba decepcionada. Había esperado encontrar muebles y objetos raros, tesoros tal vez, tras aquellas puertas. Camas con dosel, grandes cuadros colgados de las paredes, arcones llenos de ropa extraña... Imaginó todas estas cosas mientras cerraba la puerta y de forma maquinal agarró el pomo de la siguiente y lo giró. Pero la puerta no se abrió. Sorprendida, empujó con más fuerza, pero fue inútil. La puerta estaba cerrada con llave. Su corazón latió precipitadamente. Estaba segura de que tras aquella puerta se guardaban cosas interesantes, aquellas que hasta ahora no había encontrado al explorar la casa. ¿Por qué si no iba a estar cerrada con llave esa puerta? Todavía estaba forcejeando con el pomo cuando con el rabillo del ojo pudo ver, y entonces sí que se quedó paralizada de veras, que por la rendija de debajo de la puerta que había abierto en primer lugar se colaba ahora una luz intensa, mucho más intensa que la que escapaba de las puertas adyacentes.
Permaneció inmóvil unos segundos esperando oír quizás un ruido que delatase que no estaba sola en la casa; pero el silencio era absoluto. Un silencio tan profundo que sólo escuchaba su propia respiración y el latido potente y rápido de su corazón.
Empuñó de nuevo el pomo de aquella puerta sintiendo cómo le temblaban las piernas y, cerrando inconscientemente los ojos, la abrió. Cuando miró al interior de la habitación casi tuvo que pellizcarse un brazo. Un dormitorio antiguo apareció ante ella. A la izquierda, una cama alta con una colcha oscura ricamente bordada ocupaba casi un tercio de la estancia. En la pared contraria había un armario gigantesco y, junto a la ventana, una cómoda sobre la que se apilaban en desorden cajas de diversos tamaños y de las más variadas formas imaginables. Algunas parecían joyeros, pero la finalidad de la mayoría representó un misterio para Laura. También se hallaba sobre la cómoda el origen del nuevo resplandor que observara bajo la puerta. Un dorado candelabro con siete velas encendidas iluminaba la habitación, bañándola en su luz amarilla y vacilante. Todo parecía muy antiguo y demasiado grande para una habitación tan pequeña. La ventana estaba enmarcada en un pesado cortinaje y en las paredes había cuadros de gran tamaño, tan oscuros que a la luz de las velas no fue capaz de distinguir qué representaban. ¡La luz de las velas! Laura sintió un escalofrío. De pronto fue consciente de que minutos antes el dormitorio no existía. Cuando había abierto aquella misma puerta por primera vez la habitación estaba completamente vacía. Y ahora estaba llena de muebles y otros objetos y las velas parecían llevar ardiendo mucho tiempo. ¡Pero ella no había escuchado ni un solo ruido! Podía admitir que tal vez había pasado infinidad de veces por delante de la casa sin reparar en ella; al fin y al cabo, aquella calle no le interesaba en absoluto y siempre iba distraída. Pero la habitación... ¿O es que se había equivocado de puerta? Como, aparentemente, eran todas iguales...
En aquel momento, un sonido familiar pareció catapultarla al extremo opuesto de su conciencia. Una solitaria campanada de reloj procedente de algún rincón de la casa o de fuera de ella la sobresaltó y le hizo mirar instintivamente su muñeca. ¡Las nueve y media!
Laura no pensó en nada más. Cerró la puerta de la habitación y salió corriendo pasillo adelante hasta atravesar como una exhalación la puerta de vidriera, el vestíbulo y la puerta principal. Luego, y sin volver en ningún momento la vista atrás, corrió a lo largo de la calle hasta doblar a la derecha y siguió corriendo todo lo que le daban de sí las piernas, sintiendo palpitar violentamente las sienes, sin ver nada salvo una pequeña zona circular allá frente a ella, como si estuviera atravesando un túnel estrecho, y no se detuvo hasta pulsar, jadeante, el timbre de su casa.
- ¿Dónde te habías metido? - su padre meneó la cabeza dejándola pasar con fingida cara de enfado -. Anda, lávate las manos y ven a cenar.
Nadie insistió más en lo de su retraso, así que Laura se sentó silenciosa a la mesa y comenzó a cenar, abstraída. Tenía tantas cosas en qué pensar... Sólo cuando acabó el primer plato se dio cuenta de que tanto sus padres como su hermana la miraban con asombro.
- ¿Qué pasa? - preguntó ella.
- Eso mismo digo yo. ¿Qué te pasa? - dijo su madre.
Laura sintió cómo la sangre ascendía a sus mejillas y hubiera dado cualquier cosa por tener un espejo a mano. Pensó que algo en su cara la había delatado y no tenía ganas de dar explicaciones sobre algo que ya consideraba su secreto, pero que aún no comprendía.
- ¿Por qué me miráis de esa manera? - preguntó, temiendo lo peor.
Un silencio cómplice que le pareció eterno la puso todavía más nerviosa. No advirtió la sonrisa contenida en los rostros.
- Porque te has comido un plato hasta arriba de espinacas en un santiamén y sin rechistar, so tonta - dijo Clara, echándose a reír.
¡Uf! Laura odiaba las espinacas y cada vez que su madre las ponía, el almuerzo se convertía en una batalla campal. Pero ahora estaba tan absorta que las había engullido sin darse cuenta y las palabras de su hermana sólo fueron un alivio.
- Bueno. Algún día me tenían que empezar a gustar, ¿no?
Sus padres se miraron, sonriendo y encogiéndose de hombros, y la cena transcurrió sin más incidentes. Cuando, un rato después, Laura se acostó no tenía ni idea de qué película había estado viendo durante más de una hora, sentada frente al televisor, y estuvo a punto de meterse vestida en la cama. Y cuando Clara apagó la luz y la oscuridad hizo invisibles el armario lleno de libros y muñecos de peluche, los pósters de la pared, el escritorio lleno de cuadernos y lápices de colores y las propias camas donde dormían, aguardó expectante y con los ojos muy abiertos a que éstos se acostumbraran a la penumbra para comprobar que todos los muebles y objetos de su cuarto seguían en su sitio y a nadie se le ocurría encender ninguna vela.
Le costó muchísimo dormir aquella noche y a la mañana siguiente no era capaz de distinguir, de entre todos sus recuerdos, cuáles correspondían a su visita real (¿real?) a la casa, cuales eran fantasías imaginadas durante el tiempo que pasó en vela y qué cosas había soñado en los pocos ratos en que cayó dormida. Porque todos ellos se mezclaban y ninguno parecía más real que los demás y, así, le pareció recordar que las vidrieras de aquellas puertas eran iguales a las que había visto en un libro que su padre tenía en la librería del salón (libro que fue incapaz de encontrar por más que buscó) o que la puerta principal de la casa tenía un pequeño rótulo con el nombre del propietario, que ella habría olvidado leer al encontrarla entreabierta. De pronto, recordó dónde había visto el bordado que tenía la colcha de la cama. Hojeó afanosamente sus libros del colegio y cuando lo encontró su corazón le dio un vuelco. Era la foto de un cuadro de Velázquez, que representaba a una reina montada a caballo. La enorme falda de la reina llevaba exactamente el mismo bordado minucioso que viera sobre la colcha.
Cerró el libro y tomó una firme decisión. Mejor dicho, tomó dos decisiones: exploraría aquella casa hasta el último rincón y nadie debía enterarse de ello. Sería su secreto. Al fin y al cabo, nadie además iba a creerla. Mamá la solía llamar "Antoñita la fantástica" y Clara le tomaba el pelo cuando Laura contaba algo que ella no pudiera verificar con sus propios ojos.
Resuelta a todo, comenzó a preparar su equipaje de explorador mientras pensaba en qué excusa le iba a dar a su madre para que la dejara salir unas horas aquella tarde. Una linterna, una cuerda, su navaja del campamento... tenía la impresión de que olvidaba algo. Sí, ya estaba, le pediría a su madre que por favor la dejara ir a casa de Beatriz a terminar el juego que habían comenzado la tarde anterior. Eso le daría varias horas de margen... Cerillas, papel y lápiz, una lupa... ¡oh, cielos! ¿qué estaría olvidando?
- ¡Laura! Pero ¿es que no piensas venir a desayunar en toda la mañana? - la voz de su madre desde la cocina le hizo caer en la cuenta de que aún no se había lavado y estaba a medio vestir.
- ¡Voy, mamá!
Se terminó de poner la ropa a toda prisa, se hizo un lavado de gato y corrió a la cocina. Su padre ya se había marchado al trabajo y tanto su madre como Clara habían desayunado hacía rato. Por supuesto, lo primero que dijo nada más sentarse fue:
- Mamá. ¿Puedo ir también esta tarde a casa de Beatriz? Le prometí que terminaríamos hoy la partida...
- ¿Le prometiste? Vaya, vaya...
- Anda, mamá...
- Ya veremos. De momento, desayuna y haz la tarea.
Laura desayunó, hizo su cama, escribió seis páginas del cuaderno de vacaciones, ayudó a mamá a tender la ropa, ordenó sus juguetes, salió a comprar el pan y puso la mesa y todo ello antes de que dieran las doce del mediodía.
- ¡Chica, estás desconocida! - le dijo su madre, viéndola sentada ya a la mesa esperando para comer -. ¿A qué vienen hoy esas prisas? Anda, vete a jugar un rato.
- Mami, por favor... Te lo ruego, te lo suplico...
- Ya vereeemos - le contestó su madre, alargando mucho la segunda "e". Eso significaba que había bastantes posibilidades de que la dejaran salir, pero también que si lo volvía a preguntar en el plazo de una hora, entonces la respuesta definitiva sería un "no".
Así que Laura se retiró estratégicamente a su habitación y cogiendo el primer libro de cuentos que encontró se tumbó sobre la cama a leer.
En realidad, lo que hizo fue pasar hoja tras hoja paseando la mirada sobre el texto sin asimilar una sola palabra. Le resultaba imposible apartar de la cabeza la imagen de aquella casa, del pequeño jardín, de la hilera de puertas a los lados del pasillo infinito, del dormitorio, de la cómoda llena de cajas de variadas formas y colores. ¡De las cajas de extrañas formas! No lo podía creer. Allí, en la página del libro que tenía ahora mismo ante los ojos, había una ilustración que representaba un niño contemplando goloso el escaparate de una pastelería. Y en éste se mostraba una caja de bombones de lo más extravagante: parecía más bien la concha de un enorme caracol. ¡Pero era idéntica a una de las cajas que había visto sobre la cómoda, estaba segura!
Nunca en su vida se sintió tan impaciente. El tiempo que transcurrió hasta que llegó su padre y se pusieron a comer le pareció un siglo. Laura comió en silencio, con los ojos fijos en los baldosines de la cocina, sin escuchar la conversación que mantenían sus padres con su hermana; tan absorta que, de lo que dijo su madre volviendo la cara hacia ella, sólo una palabra logró traspasar la barrera que tapaba sus oídos:
- ... Beatriz.
- ¿Qué, mamá? - Laura pareció aterrizar de su vuelo extragaláctico.
- Que digo que no vuelvas tarde - dijo su madre tranquilamente y continuó su conversación con papá.
A Laura le pareció que la luz verde de un semáforo se le acababa de encender en la mismísima nariz y dio un respingo. Después se levantó y corrió a su cuarto a recoger las cosas y guardarlas en algún sitio donde las pudiera transportar discretamente. Ni siquiera contestó a su madre y a Clara, quienes le gritaron a la vez desde la cocina:
- ¿No vas a tomar postre?
- ¡Qué cara! ¡Por lo menos podías haber recogido tu plato!
El lector resolverá quién dijo qué cosa porque a Laura lo único que le importaba en aquel momento era la aventura que iba a emprender en pocos minutos.
Dejó pasar un tiempo prudencial para no despertar sospechas y salió sigilosamente de casa gritando un "hasta luego, mamá" justo antes de cerrar la puerta, no fuera que su madre se arrepintiera en el último momento.
Caminó a buen paso intentando no correr, aunque a veces sentía que las piernas tiraban de ella y aceleraban, ajenas a su voluntad. Le pareció que la calle solitaria se hubiera alejado de su propia casa desde el día anterior y los pocos minutos que tardó en llegar a ella se le antojaron el doble de los que había empleado en otras ocasiones.
No obstante, allí estaba la calle, aunque su aspecto actual hacía presagiar desde el primer momento que algo no funcionaría. Allí estaba la calle, sí, pero varios de los talleres permanecían todavía abiertos. Aún había gente y automóviles entrando y saliendo de las casas y según avanzaba, ahora a paso más contenido, un presentimiento se iba adueñando de ella.
Al llegar al punto donde esperaba hallar la casa se sentía ya completamente desilusionada. En efecto, allí sólo encontró un solar lleno de hierbajos en el que, además, había dos coches aparcados. Se detuvo y durante unos minutos contempló el lugar, impotente y abatida. Luego se le ocurrió mirar el reloj y, al descubrir que sólo eran poco más de las cuatro de la tarde, brilló en su mente una explicación lógica que a la vez le dio ánimos y la sumió en una tremenda impaciencia. Seguramente, la casa encantada (empezó a darle ese calificativo) sólo se hacía visible cuando la calle quedaba desierta. Eso quería decir que tendría que esperar por lo menos hasta las siete o las ocho de la tarde antes de que la casa apareciera. ¡Las ocho de la tarde! Faltaban casi cuatro horas. ¿Qué podía hacer ella hasta entonces, aparte de comerse los puños de impaciencia? Comenzó a andar de nuevo, alejándose del solar, dispuesta a rodear una y otra vez la manzana hasta que fueran las ocho cuando, dándose una palmada en la frente, cayó en la cuenta. "Qué tonta soy", se dijo, ". Se supone que iba a casa de Beatriz. Y ahora es lo más razonable que puedo hacer". Y eso fue lo que hizo.
Como era de suponer no la esperaban pero, por descontado, Beatriz se alegró mucho de su visita. Su madre tenía previsto llevarla aquella tarde a comprar ropa para el curso que se avecinaba pero, a la vista de las circunstancias, decidió dejarlo para otro día.
Ni que decir tiene que aunque las dos se enfrascaron en el juego durante horas, Laura no perdió de vista el reloj ni un solo momento. Y así, poco antes de las ocho, cuando se encontraban en la mitad de una partida de palé (siempre acababan jugando al palé; a Beatriz le encantaba), se levantó mirando muy seria el reloj y dijo:
- Lo siento. Me tengo que ir ya.
- Pero si aún no hemos terminado - se quejó su amiga -. Además, ahora que iba ganando yo...
Laura se encogió de hombros con aire responsable.
- Es que hoy tengo que volver a casa más temprano...
Iba a añadir una excusa inventada pero prefirió dejarlo así. Ya eran demasiadas mentirijillas.
Se despidió educadamente de todos y, como una sonámbula, caminó deprisa hacia la calle solitaria. El sol estaba muy bajo ya y observó que algunas tiendas habían cerrado mientras otras atendían a los últimos clientes. La tarde no era calurosa, pero ella notaba que el sudor le humedecía la nuca y en un momento dado una gota se deslizó por su sien hasta alcanzar la mejilla.
Eran las ocho y veinte cuando dobló la última esquina antes de desembocar en la calle. Después, a medida que avanzaba, sintió cómo su corazón latía cada vez con más fuerza. Y al acercarse progresivamente al lugar le pareció que emanaba de él una fuerza desconocida que oprimía su estómago.
Pero la casa no estaba allí. En el lugar seguía habiendo el mismo solar abandonado y uno de los coches aparcados que viera al pasar antes. Laura estuvo a punto de echarse a llorar. Sintió que se quedaba sin fuerzas y se sentó en la acera, delante del solar. Durante unos minutos estuvo profundamente abatida, con los codos sobre las rodillas y la cabeza, que parecía pesarle enormemente, apoyada en las manos. La idea de no volver a ver jamás aquella casa la atormentaba.
Mientras tanto, el último rayo de sol desapareció tras el horizonte y el azul del cielo comenzó a perder su brillo para ir poco a poco ocultándose tras un velo de sombras.
Laura había perdido la noción del tiempo, pero pareció despertar de repente al observar que la solitaria farola comenzaba a brillar con una luz mortecina y amarillenta, casi como si en su interior se hubiera encendido una vela. ¡Aquel resplandor amarillento! Tal vez no era la soledad lo único que se requería para que apareciera la casa. ¡Sí! Quizá se necesitaba, además, la oscuridad de la noche.
Animada por la idea, se puso de pie y se quedó contemplando el solar, expectante. Pero nada sucedió. Miró el reloj. Eran ya las nueve y cuarto y ante ella sólo veía un terreno salpicado de plantas silvestres y, en medio de él, un coche blanco. ¡Un coche! ¿Cómo iba a aparecer la casa si en medio del solar había un coche aparcado? Contrariada, ya había empezado a maquinar alguna manera de sacarlo de allí cuando, al mirar instintivamente a ambos lados en busca de algo que le sirviera en su empeño, descubrió que cuatro edificios más a la izquierda, entre dos almacenes, asomaba un pequeño jardín.
Sintiendo que el corazón se le escapaba del pecho, se acercó muy despacio, temiendo que lo que estaba segura de encontrar se desvaneciera en el aire.
Pero no. Allí estaba la casa. Parecía algo más pequeña, aunque Laura ya no estaba tan segura de si la recordaba más grande tras haber visto aquel largo pasillo o si el solar donde ahora se asentaba era mayor que el del día anterior y, por comparación, la casa parecía menor. Pensándolo bien, tampoco podría haber jurado que el solar de la otra vez era el del coche blanco y no éste. En cualquier caso, lo importante es que la casa estaba allí y que ella estaba decidida a explorarla.
Antes de entrar, pues nuevamente la puerta principal se encontraba entreabierta, se fijó en que, efectivamente, aquélla ostentaba un pequeño rótulo cuyas letras desgastadas le costó trabajo leer:
"Raul A."
De manera que ése era el propietario de la casa. Laura pensó inmediatamente que debía de tratarse de un mago o alguien así, probablemente una persona antigua. Seguro que era un mago muy poderoso que había encantado su propia casa hacía muchos siglos y la hacía aparecer a voluntad en un punto cualquiera del planeta, viajando de este modo a lo largo del espacio y del tiempo. Si fuera así, ella tendría mucha suerte por haber estado en el lugar y en el momento oportunos. O también podría tratarse - y al pensarlo se estremeció - del fantasma de una casa que existió realmente muchos siglos atrás en ese mismo lugar y que luego fue destruida y arrasada de un modo terrible, apareciendo tal vez cuando coincidían en el tiempo determinadas circunstancias. ¿Y qué significaba esa letra "A"? ¿Por qué no estaba escrito todo el apellido? ¿O es que se había borrado con el tiempo?
Prefirió no seguir haciendo cábalas sobre el propietario de la casa y, en lugar de ello, explorarla enseguida. Así que entró en el vestíbulo y, abriendo la puerta de enfrente, se encontró de nuevo en el umbral del largo pasillo. Por un instante tuvo la incómoda sensación de que había pasado algo por alto; en concreto, creyó recordar que, a la derecha del vestíbulo, el día anterior había una sola puerta y no dos, como ahora. Pero sacudió la cabeza y decidió seguir adelante.
No estaba muy segura de en qué puerta había encontrado el dormitorio la otra vez, por lo que, a ojo, contó tres a la derecha y abrió la cuarta. ¡Sorpresa! Tras el umbral se iniciaba otro largo pasillo, tan largo que tampoco llegó a ver el final. Entonces recordó la linterna que llevaba. La encendió y enfocó hacia adentro. La linterna no era muy potente, pero aun así debía de iluminar unos veinte metros. Sin embargo, tanto al alumbrar el nuevo pasillo como cuando dirigió la luz a través del principal, ésta se perdía en la negrura, descubriendo sólo una hilera regular e interminable de puertas a cada lado.
Cerró y pensó que sería mejor explorar primero el pasillo principal. Abrió las dos puertas adyacentes y tras ambas se topó con un paisaje conocido: una habitación vacía de pequeño tamaño con una ventana al fondo tras la que brillaba un suave resplandor amarillento.
Continuó pasillo adelante abriendo una por una todas las puertas de la derecha, siempre con el mismo resultado. Empezaba a estar fastidiada cuando, casi inadvertidamente, se dio cuenta de que allá, al fondo, había dejado de ver la puerta de vidriera. Enfocó la linterna a ambos lados del pasillo y confirmó sus temores: en ninguno de los dos sentidos se veía ya el final. Entonces sucedió algo extraño. Laura comenzó a tener la sensación de haber sido capturada por la casa, de estar prisionera, y por primera vez sintió miedo. Y como si alguien hubiera estado agazapado esperando ese momento, de repente, bajo la puerta que tenía delante se filtró una intensa luz verde. Laura se sobresaltó y corrió hasta darse cuenta de que no sabía si en esa dirección se acercaba al vestíbulo o se adentraba aún más en la casa. Al detenerse escuchó su corazón latiendo como un caballo desbocado y su respiración rápida y entrecortada. Pero, para su escalofrío, también pudo escuchar un murmullo lejano y creciente de voces y una música extraña y suave que venía del otro extremo del pasillo, como si en algún sitio de la casa se celebrara una fiesta. No alcanzaba a distinguir lo que decían pero, con gran susto, en cierto momento le pareció escuchar una risa idéntica a la de su hermana Clara. Luego, bajo las puertas cercanas a ella las lenguas de luz se encendieron, cambiaron de color y se apagaron rápidamente. Sin embargo ninguna puerta se abrió ni escuchó ruido amenazador alguno y poco a poco los sonidos se fueron extinguiendo hasta el silencio, al tiempo que su corazón se calmaba y recobraba el ánimo.
Al fin, hizo una inspiración profunda y decidió abrir la puerta que quedaba ahora a su alcance y bajo la cual se escapaba un suave resplandor azul.
Lo que vio dentro acabó de tranquilizarla. Como si la casa, o su dueño, quisieran ahora congraciarse con ella, la habitación que aparecía ante sus ojos era una especie de cuarto de los juguetes. Miles de juguetes estaban esparcidos por todos los rincones y atiborraban las estanterías de las paredes. Había trenes eléctricos, casitas, pelotas de todos los tamaños y colores, juegos de parchís, construcciones, disfraces y, sobre todo, centenares de muñecos de peluche. Observó que la luz azul provenía de una lámpara similar a una pecera que tenía muchos peces dibujados en la pantalla, los cuales cambiaban de color como un caleidoscopio al girar la parte interior de la lámpara.
Laura no pudo resistir la tentación y penetró en el cuarto. Quería tocar; le apetecía estrujar alguno de aquellos muñecos y no se decidía por ninguno. Era como si, en su fuero interno, temiera que con el solo roce de sus dedos se rompería el hechizo. Y, de pronto, al pasear la mirada por los estantes, lo vio y no pudo evitar un dulce estremecimiento. Allí, sobre una de las estanterías más altas, había un pequeño conejito azul de peluche. Le faltaba una patita, la misma que se le había roto cuando Laura y su hermana habían tirado cada una por un lado de él en una de sus peleas. Aquel conejo había sido su muñeco favorito cuando ella tenía cinco o seis años; dormía con él todas las noches y un aciago día desapareció para siempre. Mientras intentaba alcanzarlo notó que las lágrimas le humedecían los ojos y cuando por fin lo tuvo entre sus brazos lo apretó amorosamente contra su mejilla. Era tan suave como lo recordaba y durante unos instantes lo meció, olvidando completamente todo lo demás. Luego salió de la habitación y, abrazada al muñeco, cerró cuidadosamente la puerta.
Ahora avanzó por el pasillo confiadamente, sintiendo que aquel era un lugar confortable, hasta encontrarse ante una puerta bajo la que surgía una claridad blanquecina. Sin pensárselo mucho, giró el pomo y la abrió.
Lo primero que percibió fue un delicioso olor a fresa. La potente luz que penetraba por la ventana la deslumbró y sólo pasados unos segundos fue capaz de distinguir el contenido de una habitación enorme. Era la cocina más grande que había visto nunca. A la derecha reposaba una cocina de carbón con un horno gigantesco y por el olor dedujo que alguien había estado cocinando un pastel de fresa. Le encantaban los pasteles de fresa, pero no había vuelto a probar ninguno tan bueno como los que preparaba su abuela en la casa del pueblo y de eso hacía tantos años...
Bajo la ventana estaba el fregadero y, junto a él, una encimera de mármol sobre la que había cacharros apilados, como si los hubieran dejado a escurrir después de fregarlos. A la izquierda, una alacena grande llena de botes de cerámica, platos y otros objetos que Laura no identificó. Había algunos muebles extraños, con las puertas de madera, arrimados a las paredes y, en el centro de la habitación, una mesa desproporcionadamente grande sobre la que únicamente había una máquina de escribir. Lo curioso era que todo, desde las paredes a los muebles, estaba pintado en una infinita gama de tonos grises, y a Laura le pareció contemplar una vieja fotografía en blanco y negro.
Sin franquear el umbral, dio media vuelta y cerró la puerta. Apenas lo hubo hecho, notó de nuevo la sensación de que había pasado algo por alto. Se quedó pensativa unos instantes y una imagen se abrió paso en su memoria. Le había parecido ver fugazmente un molinillo de café sobre la alacena, el molinillo de manivela viejo y destartalado con el que a veces le dejaba moler café su abuela. Su abuela... Laura posó inconscientemente la mano sobre el pomo de la puerta, recordando, y la volvió a abrir. La habitación estaba ahora vacía y en penumbra y allá enfrente la ventana dejaba pasar un resplandor amarillento.
Abrazó muy fuerte el conejito de peluche y sintió otra vez sus ojos húmedos. Cerró aquella puerta y durante unos segundos vagó por el pasillo aturdida, sintiendo que las piernas la transportaban ajenas a su voluntad.
Cuando se detuvo observó una puerta cuya rendija inferior parecía brillar más que las de su entorno y, de forma casi involuntaria, la abrió. Sólo dos muebles poblaban aquella habitación y, a pesar de su considerable tamaño, semejaban estar perdidos en la inmensidad de la estancia. Eran una bañera y un lavabo. "¿Y el water?", se preguntó. Porque estaba claro que aquél era el cuarto de baño de la casa.
Las paredes estaban cubiertas de baldosines hasta media altura y tuvo que entrar en la habitación para descubrir el origen de la luz, no demasiado intensa, que la iluminaba. En la pared del lado de la puerta había dos quinqués de petróleo colgados a ambos lados de un gran espejo.
¡Un espejo! Por primera vez encontraba un espejo en aquella casa y al instante miles de historias y de leyendas con aquel objeto casi mágico como protagonista afloraron en su cabeza. Casi no se atrevía a ponerse delante de él, temiendo cualquier suceso inesperado. Pero, finalmente, su curiosidad pudo más (una curiosidad precavida, eso sí) y, cerrando los ojos, avanzó hasta situarse delante.
Tardó unos segundos en abrirlos y, cuando se decidió, lo hizo poco a poco mientras su corazón latía de nuevo aceleradamente. Y no era para menos, porque lo que vio ante ella fue sorprendente.
Al otro lado del espejo había una niña desconocida, vestida igual que Laura y con un conejo azul de peluche, al que le faltaba una patita, entre sus brazos. Durante unos instantes, Laura no se atrevió ni a pestañear. Luego levantó lentamente un brazo para hacer un vago gesto de saludo con la mano. La niña del espejo repitió simétricamente el movimiento. Parecía tan sorprendida como ella.
Pasados los primeros momentos de asombro, se fijó mejor y observó en la imagen un aire familiar. Era como si aquella niña, que aparentaba cuatro o cinco años más de edad que Laura, se pareciera a la vez a su madre, a Clara y a ella misma; por momentos su semejanza era mayor a cada una de ellas y Laura tuvo además la impresión de que la imagen que contemplaba ahora mismo era dos o tres años mayor que la de hacía unos instantes.
De pronto, miró más allá de la figura y advirtió por primera vez que el fondo que se veía tras ella no era una pared de baldosines como la que Laura tenía detrás (giró la cabeza para comprobarlo y con el rabillo del ojo vio que la niña del espejo hacía otro tanto). No. Lo que había detrás de la figura en el espejo era su propia habitación, el dormitorio que compartía con su hermana Clara. ¡Aquella niña desconocida estaba frente al espejo del armario de su cuarto y ella, Laura, estaba al otro lado!
En una fracción de segundo miles de ideas pasaron por su cabeza. Había caído en una trampa. La casa era una trampa y Laura había caído inocentemente en ella. Todas aquellas cosas, las habitaciones y los objetos, hasta el propio muñeco de peluche, estaban dispuestos astutamente para atraer su curiosidad y hacerla ir penetrando poco a poco en aquel laberinto sin salida. Aquella casa era uno de esos mundos que alguna vez había leído que existían detrás de los espejos y éste era el que había tras el espejo de su armario. Y lo que era aún peor, otra niña ocupaba ahora su lugar en casa y así nadie la echaría en falta. Pero no, no podía ser. Aquella niña era diferente a ella y su madre tendría que darse cuenta. ¿O en realidad no era tan diferente? Porque, desde luego, en ese preciso instante, tenía que reconocer que se le parecía mucho, la muy impostora.
En aquel momento, la niña del espejo se encogió de hombros con indiferencia y se volvió hacia un lado. Laura no pudo soportarlo más. Echó a correr, saliendo de la habitación, pasillo adelante. Corrió y corrió sintiendo una extraña mezcla de celos, temor y rabia. Estaba atrapada, prisionera, sola. Corrió metros y más metros sin ver otra cosa que puerta tras puerta en sucesión infinita y siempre la misma oscuridad allá al fondo del pasillo. Se detuvo e intentó abrir alguna de ellas, pero ahora todas parecían estar cerradas con llave y ya ni siquiera le mostraban aquellas habitaciones monótonas y vacías.
Al fin, se dejó caer llorando con la espalda apoyada en la pared y, sentada en el suelo, empezó a recordar cuándo había sentido una sensación parecida. Era el cumpleaños de Clara, unos años atrás, y toda la familia se había reunido para celebrarlo. A su hermana le habían traído muchos regalos, pero todos parecían haberse olvidado de Laura. Llorando, se había encerrado en su cuarto y, arrojándose en la cama, pensó que nadie la quería y que si en aquel momento se hubiese ido de casa nadie la habría echado de menos. Más tarde, abrazada a su muñeco favorito, se había puesto a ojear un libro hasta quedarse dormida.
Aquel recuerdo inesperado pareció reconfortarla y tomó la decisión de ser fuerte y tratar de proceder con lógica, igual que el protagonista de un libro de aventuras. Se puso de pie y miró a ambos lados. Y cuál no sería su sorpresa al ver que unos metros más adelante, semioculta en la penumbra, comenzaba una escalera. ¿Sería tonta? Había corrido y corrido para ir a desfallecer justo al lado de algo nuevo e importante, algo que demostraba que aquel pasillo no era infinito, que tenía que haber una salida. Y entonces cayó también en la cuenta de que la casa tenía dos pisos, según había visto desde fuera, y de que no sabía qué podía encontrar en el de arriba.
Empezó a subir la escalera con paso firme y de nuevo su curiosidad fue ganando terreno a sus temores. Los escalones eran muy grandes y la ascensión resultaba fatigosa. Por otro lado, la longitud de la escalera tampoco parecía corresponder a la altura que aparentaba la casa desde el exterior. Laura llevaba recorrido un tramo que por lo menos equivaldría a cuatro o cinco pisos en una casa normal cuando se encontró en un rellano, tras el cual la escalera cambiaba de dirección. Hizo una pausa para tomar aliento y continuó ascendiendo. Esta vez llegó a perder la noción del tiempo; le pareció que subía miles de escalones y se llegó a imaginar a sí misma subiendo en sentido contrario las escaleras mecánicas de unos grandes almacenes. Inesperadamente, la escalera terminó frente a una puerta cerrada bajo la cual se filtraba una luz intensa. Y, sintiendo que las piernas le flaqueaban (de tanto subir escaleras, prefirió pensar), abrió la puerta.