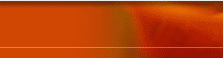
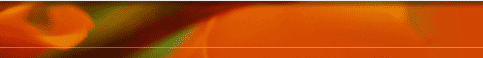

| portada | poesía | teatro | narrativa | periodismo |







El tomo 15
(continuación)
Laura puso unos ojos como platos y estuvo a punto de gritar y batir palmas, porque lo que se encontró ante ella era algo que nunca habría sido capaz ni de soñar.
Era la biblioteca más grande que había visto jamás. La habitación, realmente gigantesca, debía de ocupar toda la planta superior de la casa. Estaba fuertemente iluminada y tenía las paredes tapizadas de estanterías atiborradas de libros desde el suelo hasta un techo altísimo. Vio un par de escaleras con ruedas que debían servir para alcanzar los libros más altos y al imaginarse encaramada a una de ellas sintió auténtico vértigo.
En un extremo de la sala había una mesa de escritorio con una silla detrás y en el otro, allá a lo lejos, dos grandes sillones de orejas, de espaldas a ella, miraban hacia una chimenea en la que parecían arder algunos troncos. Lo que más chocaba a la vista era que no había un solo mueble más en toda la sala; ni sillas ni mesas de consulta. Aquello no parecía, pues, una biblioteca pública; era más bien como si la biblioteca de una casa normal hubiera crecido y crecido en longitud, anchura y altura, aumentando un poquito de tamaño cada vez que en sus estantes se guardaba un nuevo libro. ¡Y había cientos de miles! Laura pensó que allí debían de estar todos los libros del mundo y que ni viviendo mil vidas habría tenido tiempo de leerlos.
Recorrió un buen trecho desde la puerta para acercarse a una estantería donde se apretaban centenares de volúmenes con el lomo de color azul. Sacó al azar uno que quedaba justo a su altura y lo abrió.
Era un tratado de matemáticas repleto de fórmulas y Laura no entendió una palabra, así que lo dejó rápida y cuidadosamente en su sitio. Anduvo un tramo más y eligió uno de los que estaban encuadernados en verde. Nueva decepción: parecía un tratado de filosofía china o algo así y lo abandonó enseguida. Entonces, tres estanterías más allá, un libro atrajo su atención. Era de color negro, pero estaba completamente rodeado de libros amarillos. Cuando lo abrió no pudo ni siquiera averiguar de qué trataba, pues no era capaz de entender ni el título, a pesar de que estaba escrito en perfecto castellano.
Continuó pasando revista a los volúmenes de esa pared, extrayendo uno de aquí y otro de allá y quedando cada vez más frustrada. Verdaderamente, o estaba teniendo muy mala suerte al escoger o los libros de aquella biblioteca no le interesaban en absoluto.
Llevaba examinada más de una veintena cuando observó un libro mal colocado en lo alto de la estantería contigua. Sin saber muy bien por qué, intentó alcanzarlo. Se tuvo que poner de puntillas y aun así le costó llegar a él. Al extraerlo, cogiéndolo a duras penas por el borde inferior del lomo, el libro se abrió un poco y, súbitamente, cientos de pequeños insectos negros cayeron sobre Laura, posándose en sus hombros y en sus brazos y quedando enredados en sus cabellos. Laura dio un respingo mientras dejaba escapar un grito ahogado y comenzaba instintivamente a sacudirse aquellas pegajosas criaturas, con gesto de repugnancia. Pero cuál no sería su asombro al descubrir que lo que había tomado por insectos no eran sino ¡letras! Miles de pequeñas letras que ahora yacían desparramadas por el suelo o adheridas todavía a su pelo y a su ropa. Abrió con incredulidad el libro y se encontró con que ¡se le habían caído todas las vocales! Todavía alguna permanecía pegada, fuera de sitio, entre las páginas, pero terminó cayendo al suelo. La página que Laura tenía ante sí comenzaba diciendo algo así como: "pr l cntrr, l xncn rnclr tndr nddbls rprcsns fvrbls sbr l cmpttvdd", mientras que a sus pies había centenares de aes, es, íes, oes y úes mayúsculas y minúsculas. Temiendo haber hecho algo que no debía, se agachó y, amontonando con la mano todas las letras que pudo encontrar, las esparció más o menos dentro del libro, lo cerró con fuerza y lo devolvió a su lugar en la estantería.
De manera que había algo más que tratados de matemáticas y de filosofía oriental... Laura dedujo entonces que los libros más interesantes eran quizá los de más arriba y, ni corta ni perezosa, cruzó corriendo la sala hasta donde se encontraba una de aquellas escaleras de ruedas y se encaramó a ella.
Subió decidida los primeros escalones pero, bastante antes de llegar a media altura, empezó a sentir mareos. La escalera era estrecha y oscilaba un poco conforme ascendía. El panorama desde allí arriba era impresionante y se sorprendió al descubrir que los libros en la enorme pared de enfrente, allí donde había estado curioseando hasta ese momento, estaban agrupados según el color de sus encuadernaciones de tal modo que vistos desde lejos formaban un dibujo, como si toda la pared fuera un mosaico gigante. Y ese dibujo era ni más ni menos que una cara, la cara de una persona; tal vez la del propietario de la casa y de la biblioteca, ¡el retrato de Raúl A.!
En todo caso, se trataba de un rostro desconocido, de aguda mirada y facciones agradables, que parecía invitarla con una amigable sonrisa a continuar explorando.
Pasados unos momentos de asombro, Laura alargó la mano y tomó uno de los libros que tenía más cerca. Lo abrió y ¿qué encontró? Pues solamente páginas y más páginas en blanco. El libro no tenía una sola letra. "Parece un cuaderno encuadernado", pensó Laura, y lo retornó a su lugar.
Los tres libros que a continuación tomó al azar estaban en las mismas condiciones, a pesar de que su apariencia externa era distinta y prometía un contenido interesante.
Procurando no mirar hacia abajo, ascendió unos cuantos escalones más y extrajo un grueso volumen. La escalera se cimbreó peligrosamente, en parte debido al movimiento y en parte por el nerviosismo de Laura, porque esta vez sí que había encontrado algo verdaderamente curioso.
Aquel libro tampoco tenía nada escrito, pero no se podía decir que tuviera las páginas en blanco, sencillamente porque eran transparentes. Al hojearlo deprisa descubrió una especie de irisaciones de colores en las casi invisibles hojas y, acercando el libro a la vista, se le ocurrió mirar a través de una de ellas.
Tuvo que pestañear varias veces antes de comprender lo que estaba viendo. Ahora la sala estaba llena de gente que deambulaba de un lado a otro con libros en la mano. Algunos estaban sentados alrededor de las mesas que habían aparecido como por arte de magia y consultaban libros abiertos sobre ellas. A pesar de que en ocasiones alguien pasaba casi rozando la escalera donde Laura estaba subida, todos parecían ignorarla, sumido cada cual en su tarea.
Retiró la hoja de la vista y la biblioteca volvió a la normalidad. Entonces, pasó varias páginas y repitió la operación. Esta vez la sala continuaba vacía, pero en las estanterías faltaban muchísimos libros, algunos de los cuales estaban amontonados en el suelo, como si el encargado de colocarlos aún no hubiese terminado de hacerlo. Por supuesto, no había ni rastro de la cara que los libros formaban a la manera de un mosaico. Casualmente, giró el libro hacia abajo y pudo ver sus propios pies sobre la escalera. ¡Estaba descalza! Instintivamente, separó el libro y comprobó aliviada que las cosas volvían a su lugar, incluidas sus zapatillas de lona.
Probó a mirar, una y otra vez, a través de diferentes hojas del libro e incluso de varias páginas superpuestas. La sala se veía en ocasiones más grande o más pequeña; se alteraba su forma o la iluminación. Y los libros cambiaban de lugar, de cantidad, de color... igual que los visitantes que en algunos casos poblaban y recorrían la biblioteca. La propia ropa de Laura no era ajena a las transformaciones y, divertida, se vio en chándal, en bañador e incluso en traje de primera comunión subida allí arriba. Era como si aquel libro permitiera contemplar una misma situación bajo infinidad de variantes y Laura comprobó, por cierto, que contenía un número enorme de delgadas páginas y que, además, la situación variaba si combinaba varias de ellas.
Impaciente por hacer nuevos descubrimientos, devolvió el libro a su lugar y tomó el que había junto a él. Lo ojeó y no encontró nada fuera de lo común. Se trataba de un volumen más bien delgado que parecía contener cuentos y leyendas, con una ilustración en color y a toda página encabezando cada capítulo. Hizo pasar rápidamente las hojas con el pulgar, decidida a dejarlo, cuando una ilustración concreta le quedó grabada en la retina al pasar una fracción de segundo ante sus ojos. Era un dibujo, en blanco y negro, ¡de la cocina que acababa de ver en la planta baja de la casa! Pasó con cuidado esta vez las páginas pero, por más que buscó, fue incapaz de localizar el dibujo. En cambio, pasó de largo ante una imagen que, de pronto recordó, pertenecía a uno de sus libros de cuentos favoritos. Retrocedió buscándola (estaba apenas ocho o diez páginas atrás) y tampoco la encontró. Entonces se le ocurrió leer la página que casualmente tenía delante. Era un fragmento del cuento de "Alicia en el País de las Maravillas", allí donde la protagonista se encuentra con la oruga que fuma una larga pipa. Al pasar la página no encontró nada especial; la narración proseguía normalmente al otro lado. Sin embargo, tuvo de nuevo aquella vieja sensación de que había olvidado algo y volvió la página atrás. ¡Sorpresa! En las mismas líneas donde acababa de leer el diálogo de Alicia con la oruga, ahora el lobo soplaba con fuerza y derribaba la casa de paja de uno de los cerditos. Y avanzando la misma página, que en ningún momento había escapado de sus dedos, el lobo hacía vanos intentos de derribar la casa de piedra del tercer cerdito.
Totalmente perpleja, comprobó que el libro podía ser leído de principio a fin sin problemas. Pero, al concluirlo, ya no era el mismo: todas y cada una de sus páginas habían cambiado. Es más: bastaba con retroceder una sola para encontrarse en medio de una historia diferente y perder el hilo de lo que se estaba leyendo. Ni que decir tiene que, al hojear hacia atrás y hacia adelante, en cada pasada se tenía entre las manos un libro distinto.
Laura se sintió un tanto incómoda y lo guardó bien guardado en el estante. Después, olvidando ya todo vértigo, ascendió un buen trecho de escalera y sacó un libro que parecía estar colocado al revés. Al darle la vuelta, el libro suspiró. Sí, sí, habéis leído bien: el libro suspiró. Cuando Laura lo hubo abierto comprendió enseguida por qué. Las letras estaban desordenadas y amontonadas en la parte superior de la página, de forma que casi toda ella estaba en blanco y lo que no lo estaba era un auténtico galimatías. El pobre libro debía llevar largo tiempo cabeza abajo. Poco a poco, Laura vio cómo las letras iban bajando a su sitio (como en esas bolas de cristal llenas de agua en las que, tras agitarlas, cae la nieve sobre un paisaje navideño) y el volumen se convertía en algo legible. Sin embargo, a medida que las palabras y las frases se formaban, su decepción iba también en aumento, porque aquello era un tratado de jurisprudencia legal comparada que, como es obvio, a Laura no le interesaba lo más mínimo.
Entonces tuvo una idea. Puso otra vez el libro cabeza abajo y lo agitó suavemente. Esperó unos segundos, lo giró y lo abrió. Efectivamente, las letras iban cayendo desde la parte superior de la página hasta ocupar su lugar, pero ahora los finales de línea rimaban, porque se había transformado en un libro de poesía.
Cuando se cansó de comprobar que, del mismo modo, el libro unas veces se convertía, por ejemplo, en un tratado de economía y otras en el cuento de Caperucita (que, dicho sea de paso, para muchos tienen en común algo más que el abecedario), lo devolvió a la estantería (al derecho, por supuesto) y se estiró para alcanzar un volumen encuadernado en oro, que estaba más allá.
Al abrirlo, Laura pensó que de nuevo había topado con un libro más de esos que tenían todas las páginas en blanco, pero enseguida hubo de cambiar de opinión. Porque, apenas pasó la primera, un fuerte aroma de violetas impregnó el ambiente. Sorprendida, cerró los ojos y aspiró profundamente.
Estaba en el campo, con sus padres y su hermana. Habían ido de excursión y ahora estaban sentados, descansando en medio de una pradera de violetas y amapolas. Laura se levantó y corrió tras la pelota que le lanzaba su padre. Pasó una página. Un suave olor a hierba surgió entonces. Laura cayó blandamente, con la pelota entre las manos, y quedó tendida en el suelo verde hasta que su padre la levantó en alto y la besó. Después la transportó sobre los hombros hasta donde su madre había extendido ya el mantel y comenzaba a sacar la comida de la cesta. Laura pasó otra página. Un delicioso aroma de pan recién salido del horno como el que mordisqueaba emanaba del libro que tenía bajo sus ojos cerrados. Y el de la tortilla de patata, una página después. Cuando trataba de pelar la mandarina que le había dado su madre, un chorrito de zumo le saltó a la cara. Laura se estremeció y abrió sorprendida los ojos. Estaba en la biblioteca, en lo alto de la escalera, pero al pasar la mano por su mejilla quedó humedecida en un líquido de olor delicioso.
Cerró el libro y se prometió a sí misma examinar con más detenimiento a partir de entonces todos los libros y especialmente aquellos que parecían tener las páginas en blanco. "Y las habitaciones vacías", pensó también Laura, estremeciéndose.
Había empezado a descender con la intención de mover la escalera unos metros más allá y explorar otros estantes, cuando llamó su atención un grueso volumen que sobresalía ostensiblemente. Lo extrajo con cierta dificultad y lo abrió. Era un libro de mapas un tanto especial. A Laura le encantaban los mapas y tenía varios atlas en su librería. Le gustaba también dibujarlos y coleccionaba todos los planos de ciudades o carreteras que caían en sus manos. Pero aquél, como decimos, no era un atlas demasiado común, aunque Laura en un primer momento no se diera cuenta. Allí estaban, en efecto, los mapas de Europa, América, España, Francia... más detallados que había visto nunca. El de España, por ejemplo, ocupaba una página entera, pero las ciudades no eran un simple puntito y un nombre; acercándose al papel se adivinaban las principales avenidas y con la lupa que llevaba en el bolsillo llegó a ver las casas y todas las calles con sus nombres (que ya no alcanzaba a leer). En aquel momento lamentó no llevar encima un microscopio, pues estaba segura de que hubiera llegado a ver hasta coches y personas paseando.
Pero pasó las páginas y cuál no sería su sorpresa al ver que, tras los mapas de Asia y Oceanía, venían también los de Babia, el País de Nunca Jamás, el de Alicia tras el espejo, el Reino de la Bella Durmiente, el bosque de Caperucita y muchos más, y todos ellos con el mismo grado de detalle. Se enteró así, por ejemplo, de que, no lejos de la casa de la abuela y probablemente oculto en la arboleda, había un enorme castillo que el cuento de Caperucita Roja no mencionaba para nada y se preguntó quién lo habitaría y qué ignoradas historias habrían sucedido en él. Pensó que, al igual que en el mundo real, en aquellos países imaginarios también debían de ocurrir cientos de cosas que no aparecían en los libros y habitar extraños personajes que sólo estaban esperando a que alguien los imaginara para cobrar vida propia.
Como el libro pesaba bastante y empezaba a estar fatigada por el permanente equilibrio a que la obligaba el estar encaramada allí, lo devolvió al estante y descendió por la escalera hasta llegar al suelo.
Una vez abajo, se fijó casualmente en que la cara que se dibujaba en la pared de enfrente, había desaparecido y los colores de los libros se alternaban en desorden. Laura no le dio importancia, pensando que tal vez desde el suelo no se podía ver; pero si hubiera sabido que estaba equivocada quizás no habría movido con tanta tranquilidad la escalera, empujándola hasta el bloque de estanterías siguiente.
La escalera rodó sin dificultad y Laura volvió a ascender confiadamente hasta alcanzar esta vez una altura de vértigo. Aun arriba, el techo de la biblioteca seguía pareciendo altísimo, como si fuera creciendo, alejándose de ella, a medida que subía.
Cuando el balanceo de la escalera se redujo, alargó el brazo y comenzó a examinar libros. El primero que cogió estaba nuevamente en blanco, pero ahora Laura sabía alguna cosa más sobre aquella biblioteca y pasó lenta y pacientemente las páginas una a una. Tal como esperaba, apenas había pasado media docena cuando sobre el blanco del papel comenzaron a oscurecerse las letras. Se dibujaban primero tenuemente para terminar ennegreciéndose a medida que Laura pasaba la vista sobre ellas. Era como si el libro sólo mostrara su contenido si alguien se interesaba verdaderamente por él. De hecho, cuando Laura leyó un fragmento (que narraba una leyenda antigua), las letras se volvieron negras y contrastadas y una aureola dorada las rodeó, haciendo que parecieran en relieve. También pudo observar cómo la página de la izquierda se desvanecía poco a poco tras haber sido leída, hasta quedar completamente vacía.
Descubrió el secreto de muchos otros libros en blanco y encontró gran cantidad de libros extraños, como aquel en que, al abrirlo, había otro libro más pequeño dentro y luego otro dentro de éste y así, sucesivamente, hasta llegar a uno que tuvo que mirar con la lupa, y que le recordó a esas muñecas rusas que se meten unas dentro de otras. O aquel otro en que, al hojearlo rápidamente con el pulgar, salieron disparadas las letras y se quedaron flotando un buen rato en el aire formando de vez en cuando palabras y hasta frases enteras, que Laura tuvo que ir atrapando al vuelo para meterlas entre las páginas.
En una de las estanterías más altas vio lo que parecía un diccionario. Había muchos tomos numerados, todos ellos con idéntica encuadernación y colocados en orden. Cogió uno de los primeros, al azar, y tras abrirlo y comenzar a leer tardó un par de minutos en comprender lo que tenía ante sus ojos pero, cuando cayó en la cuenta, su sorpresa fue mayúscula.
El libro narraba detalladamente un día en el colegio de una niña bastante traviesa que, mientras la maestra estaba escribiendo en la pizarra, se dedicaba a jugar a las tres en raya con su compañera de mesa. Después, en el recreo, organizaba una competición de salto sobre charco a ver quién salpicaba más lejos y, finalmente, se dejaba olvidado el jersey en la clase de gimnasia. A Laura le resultaba vagamente familiar todo aquello, pero no dejaba de pensar que la protagonista era un poco pilla y que ella nunca se hubiera comportado así.
Hasta que, en la página siguiente, la niña salía del colegio y en la puerta la estaba esperando su madre, acompañada de su hermana, Clara.
Laura casi se cae de la escalera al comprender que lo que aquel libro narraba era ni más ni menos que su propia vida, con pelos y señales. No recordaba aquel episodio concreto del colegio, pero algunas páginas más adelante se relataba algo que rememoró perfectamente. Era el día en que sus padres la habían llevado por primera vez al planetario. Laura tenía entonces siete años pero aún, cuando cerraba los ojos, podía reproducir en su memoria la bóveda celeste llena de puntitos de luz que se movían formando constelaciones y planetas.
Ojeó atrás y adelante las páginas con incredulidad y confirmó sus sospechas. No había duda; el volumen relataba la vida de Laura entre los seis y los siete años, aproximadamente. Extrajo a continuación el tomo primero de aquella peculiar enciclopedia y comprobó que, en la primera página, Laura nacía en el quirófano de una clínica de maternidad. A mitad del tomo decía "mamá" para gran regocijo de sus padres y en el último capítulo le daba un mordisco a su hermana Clara.
En otro de los volúmenes había un episodio que nunca podría olvidar: Laura se rompía un brazo al caerse del columpio y estaba dos meses escayolada. Aquella escayola había terminado llena de firmas y dibujitos.
Entonces observó algo que le produjo escalofrío. Según calculó, los diez años que tenía ahora debían de estar en el tomo catorce más o menos. Pero los volúmenes numerados continuaban mucho más a la derecha, más allá de donde alcanzaba a ver y, por supuesto, mucho más lejos de donde llegaba con el brazo.
Sintiendo un hormigueo en la nuca se estiró todo lo que pudo y cogió el tomo que ostentaba dicho número catorce. Tuvo que coger aire antes de decidirse a abrirlo.
Efectivamente, el volumen comenzaba unos días antes de su décimo cumpleaños, justo cuando Laura había estado con su madre en casa de la tía Patricia y ésta le había dado su regalo por adelantado: una bufanda (¡puáf!; la tía Patricia siempre le regalaba ropa).
Pasó las páginas de diez en diez, cada vez más excitada. Allí estaba también cuando le habían dado las notas en el colegio y cuando una ola la había pillado desprevenida en la playa y se había tragado medio mar Mediterráneo (o así le pareció en aquel momento).
Cerca ya del final del libro frenó en seco. Su corazón latía como una locomotora cuesta abajo y apenas se atrevía a pasar las últimas páginas: el regreso de las vacaciones, la pelea con Clara por los lápices de colores, el encuentro en el mercado con la madre de Beatriz...
La partida de palé con Beatriz y su hermano...
El precipitado regreso de Laura volviendo a casa con los ojos puestos en el reloj...
Volvió la página y...
¡Maldición! Laura estuvo a punto otra vez de caer de la escalera, porque aquel condenado libro acababa exactamente ¡a las nueve y cuarto de la tarde en que vio la casa por primera vez!
Ahora su curiosidad volvía a superar a sus temores. Tenía que ver a toda costa lo que sucedió después, lo que estaba sucediendo, ¡lo que le iba a ocurrir a partir de ese momento!
Se puso de puntillas sobre el escalón y, con medio cuerpo colgando en el vacío, alargó el brazo con todas sus fuerzas hasta que las puntas de sus dedos acariciaron el ansiado tomo quince. Arañando apenas el lomo, logró acercarlo unos milímetros y, sintiendo que se le agotaban las fuerzas, su mano se cerró por fin sobre el volumen y lo extrajo en el último instante.
Sin embargo, algo imprevisto sucedió. Esta vez la escalera, sometida a un esfuerzo al límite de su equilibrio, se balanceó de modo tan amenazador que Laura soltó asustada el libro y se aferró instintivamente a ella. El volumen empezó a caer lentamente, girando despacio sobre sí mismo. Recorrió un trayecto en el aire para, de pronto, golpear contra uno de los travesaños de la escalera. Entonces se abrió y comenzó a oscilar como una mariposa de cartón y unos metros más abajo, como si se hubiera vuelto de cristal, al chocar de nuevo contra la escalera estalló en pedazos. Sus páginas salieron despedidas en todas las direcciones con inesperada violencia y la inmensidad de la sala se llenó de miles de hojas de papel que flotaron en el aire y cayeron muy despacio, una a una, planeando como las hojas de un árbol, hasta cubrir el suelo de la biblioteca.
Laura escuchó un "¡paf!" lejano, el de las tapas del libro al caer al pie de la escalera, que retumbó en toda la sala. Estaba literalmente petrificada y no fue capaz ni de parpadear hasta que la última página se posó suavemente y la biblioteca quedó de nuevo sumida en el silencio.
Allá abajo, esparcido por toda la sala, yacía el tomo quince, seguramente el libro más maravilloso de cuantos había encontrado hasta entonces, aunque no tuviera ilustraciones ni mapas ni sus letras hiciesen cosas divertidas. Y ahora no era más que un caos de hojas de papel sin sentido que ni en toda su vida sería capaz de poner en orden.
Descendió lentamente la escalera con los ojos fijos en aquellas tapas que habían quedado abiertas y vacías a sus pies y las recogió anonadada, maquinalmente, sin saber qué hacer ni por dónde empezar.
Estaba aún contemplando el desolado panorama que ofrecía la sala cuando de repente escuchó a lo lejos, y no podía dar crédito a sus oídos, un sonido familiar: una tos, la tos de una persona; o, más exactamente, un peculiar carraspeo.
Miró a ambos lados buscando el origen de aquel ruido inesperado y algo que antes había pasado por alto cobró significado para ella. ¡La chimenea encendida! ¡Los sillones de orejas! Laura se sintió una estúpida por haberse dejado llevar por la impaciencia y haberse dedicado a curiosear libros en lugar de inspeccionar previamente el lugar, como hubiera hecho cualquier protagonista de un libro de aventuras. No, verdaderamente, como protagonista de un libro era un auténtico desastre. Y no conocía a ninguno, además, que hubiese destrozado el libro donde se contaba su propia historia.
Con las tapas del tomo quince entre las manos y procurando no pisar las hojas de papel que alfombraban su camino, avanzó hacia el extremo de la sala donde los sillones miraban la chimenea. No observaba movimiento alguno y en la biblioteca sólo resonaban sus pasos. De nuevo le pareció recorrer un trecho larguísimo, como si la biblioteca creciera y creciera por momentos. Se sentía fatigada, tan fatigada que ya ni siquiera se aceleró su corazón cuando, rodeando los enormes sillones, alcanzó a situarse ante ellos.
Había alguien sentado allí. Un hombre desconocido y de aspecto apacible que leía un libro.
- Hola - dijo, levantando la vista hacia Laura, y su sonrisa fue idéntica a la del mosaico.
- Ho... hola - titubeó ella.
Se sentía avergonzada más que sorprendida. El hombre tenía un aspecto amigable y lejanamente familiar y, desde el primer momento, Laura se preguntó a quién le recordaba aquella cara.
- ¿Eres... Raúl? - se atrevió por fin a preguntar.
- Según se mire - contestó y Laura quedó perpleja. Una respuesta así era lo último que esperaba, pero tuvo la virtud de sugerirle inmediatamente a quién le recordaba: a su profesor de matemáticas, un hombre amable y despistado a quien todos llamaban "Señor Depende".
- ¿Llevabas aquí todo el rato? - volvió a interrogar.
- He entrado al mismo tiempo que tú - respondió y la perplejidad de Laura fue en aumento.
- ¿Por dónde?
- Por la puerta, naturalmente - contestó él con la mayor tranquilidad del mundo -. Te he acompañado todo el tiempo en tu visita.
Desde luego, o le estaba tomando el pelo o era un mago muy poderoso.
- ¿Lo dices en serio? - Laura estaba empezando a rendirse.
- ¡Oh!, bueno, la verdad es que me había camuflado un poco - pareció disculparse. Había cerrado el libro sobre sus rodillas y continuó hablando -. Bastó con intercambiar dos letras para que no me reconocieras.
Laura se sentía demasiado cansada como para resolver acertijos. Sin embargo, admitía estar intrigada y, por otra parte, aquel hombre se parecía tanto a su abuelo... (¿A su abuelo?).
- ¿Son tuyos todos estos libros? - le preguntó.
- En cierto sentido, sí - contestó él, inclinando la cabeza.
No había duda, aquel hombre se parecía una barbaridad a su abuelo.
- ¿Y la casa?
- ¿Tú qué crees? - y Laura volvió a sentir que la conversación se le escurría entre los dedos. De pronto, recordó los papeles esparcidos por el suelo y bajó la mirada.
- Siento lo de este libro - dijo, señalando con un gesto las tapas que llevaba en las manos.
- ¡Oh! No tiene importancia. El tomo quince aún estaba en blanco...
- ¿En blanco? - Laura abrió los ojos sorprendida, mirando a su alrededor, y por primera vez se dio cuenta de que las hojas que tapizaban el suelo no contenían ni una sola letra.
- Pues, claro. ¿Qué esperabas? Y el dieciséis, y el diecisiete... Aún no he podido escribirlos - aclaró como si tal cosa. La verdad es que a quien más se parecía en aquel momento era a su padre.
- Entonces... ¿eres tú quien ha escrito todo esto? - preguntó Laura, abarcando la biblioteca con la mirada.
- Bueno, no he trabajado solo exactamente - contestó él, sin disimular un cierto orgullo.
Laura no podía más.
- Pero, entonces, - preguntó impaciente - ¿quién eres?
Lo que obtuvo como respuesta fueron apenas dos sílabas, pero esas dos paradójicas sílabas encerraban para ella todo el universo.
- Soy tú.
- ¿Qué?
Laura sintió como si en su cabeza se pusieran en marcha cientos de engranajes que hubieran estado dormidos hasta ese instante y que sólo años después se daría cuenta de que ya nunca cesarían de girar.
- Pues está claro. Soy RAUL A., o sea, LAURA, cambiando simplemente la "ele" por la "erre".
¿Y eso era todo? Pues, vaya.
- Pero... ¿y la casa...? - Laura estaba estupefacta y no sabía qué pensar; necesitaba llegar al fondo.
- Todo está dentro de ti. No eres tú quien está dentro de la casa; es la casa la que está en tu linda cabecita - ahora sí que le recordaba a su padre. Laura permaneció en un silencio expectante y Raúl prosiguió -. En el piso de abajo están tus recuerdos, las experiencias y los objetos que han dejado huella en tu vida, a veces entremezclados de forma absurda, como en los sueños. Unos ni tú misma sabes por qué están ahí y otros se han borrado ya para siempre. También están tus miedos, tus manías y todos esos rasgos negativos que tanto te cuesta superar a veces.
Hizo una pausa y Laura rememoró entonces, una tras otra, todas las habitaciones que había visitado y, como si una luz intensa las iluminara de pronto, comprendió el significado de cada una de ellas.
- Has sido muy astuta - continuó Raúl - y no trataste de abrir ninguna puerta a la izquierda del pasillo. Como todos, prefieres olvidar los malos recuerdos.
- ¿Y la niña del espejo? - preguntó y, al hacerlo, se dio cuenta de que Raúl tenía exactamente los mismo ojos que ella.
- ¿De veras no la conoces? ¿Tan cambiada te ves?
Hubo un largo silencio. Laura volvió a preguntar, ahora con un hilo de voz.
- ¿La biblioteca, los libros...?
- Son la otra parte de ti misma: las ideas, tu capacidad de observación y razonamiento y, sobre todo, la imaginación... Aunque te parezca imposible, todo lo que hay aquí - señaló las estanterías con un gesto - ya está dentro de ti. Sabes muchas más cosas de lo que crees e imaginas todavía muchas más de lo que sabes. Alguna que otra vez tienes una idea extravagante, pero eso no es malo, porque las ideas absurdas ayudan también a encontrar las respuestas verdaderas. Y, como habrás observado, esta sala es ahora más grande que cuando entraste.
Raúl calló y Laura pudo comprobar que los rasgos de su cara, la nariz, la boca, se parecían a los suyos como dos gotas de agua.
- Entonces... - casi no se atrevía a hacer la pregunta, temiendo romper un hechizo - ¿estoy soñando?
Raúl se echó a reír.
- No, Laura. Simplemente, estás creciendo - hizo una pausa y continuó enseguida, bajando un poco la voz -. Te estás haciendo mayor.
En aquel momento, se levantó del sillón y durante unos segundos se miraron, cara a cara. Eran de la misma estatura y tenían el mismo flequillo ondulado sobre la frente.
Cuando Raúl habló, Laura creyó mover involuntariamente sus propios labios.
- Ahora debes irte. Se hace tarde y tenemos que escribir el tomo quince...
Laura notó un ligero escalofrío al recordar cómo había llegado hasta allí y preguntó:
- ¿Cómo saldré de esta casa?
La respuesta era obvia.
- Por la puerta, claro - dijo Raúl; luego, pareció compadecerse y añadió: -. No te preocupes, siempre estaré contigo.
Laura dio media vuelta y caminó lentamente hacia el otro extremo de la sala. Sentía que todo aquello estaba como amontonado y en desorden en lo alto de su cabeza y que sólo con el tiempo cada palabra iría descendiendo para ocupar su lugar y que la página cobrara sentido. Aunque ahora también sabía que el texto no estaba fijado de antemano y que dependía en gran parte de ella misma. "El tomo quince", se dijo Laura mientras avanzaba hacia la puerta de la biblioteca.
Y allí, junto a la puerta, encontró algo que había dejado caer al entrar, sorprendida por la magnitud de la sala. Era el pequeño conejo azul de peluche, su fiel compañero de tantos años.
Laura se agachó y lo recogió amorosamente del suelo. Luego se volvió para preguntar:
- Raúl, ¿puedo llevarme...?
Estaba sola en la biblioteca y la pregunta quedó suspendida en el aire. Aunque, pensándolo bien, era ella quien tenía que tomar las decisiones, así que abrazó el muñeco y, abriendo la puerta, comenzó a bajar las escaleras sin volver la vista atrás.
Esta vez llegó enseguida al rellano y, sin detenerse, continuó escalera abajo. La esperaba el largo pasillo y, al fondo de él, la oscuridad. Pero Laura ya sabía lo que tenía que hacer y continuó avanzando hasta que la puerta de vidriera se perfiló en la negrura.
Mucho antes de lo que esperaba, Laura la franqueó y atravesó el vestíbulo, que ahora no tenía ninguna otra puerta más que la de salida. Pero a Laura ya no le importó.
Sólo cuando estuvo fuera de la casa pareció tomar conciencia de la realidad y miró instintivamente el reloj, aunque de sobra sabía qué hora era: Eran las nueve y cuarto.
¡Las nueve y cuarto! ¡Y le había prometido a mamá que, como mucho, a las nueve estaría de vuelta en casa!
Echó a correr a lo largo de la calle solitaria. Almacén, taller, solar; taller, solar, almacén... La única farola de la calle comenzaba a brillar con un tenue resplandor amarillento.
Dobló a la derecha y siguió corriendo todo lo que le daban de sí las piernas hasta que, casi sin saber cómo había llegado hasta allí, se encontró ante la puerta de su casa.
Esperó unos segundos para recuperar el aliento y pulsó el timbre. Mientras escuchaba el rumor de unos pasos que se acercaban, miró el reloj. Eran sólo las nueve y veinte.
- ¿Dónde te habías metido? - su padre sonrió con cara de complicidad mientras se apartaba para dejarle paso. Llevaba un libro en la mano y le recordó a alguien -. Anda, lávate las manos y ven a cenar.
Laura cruzó el pasillo hacia el cuarto de baño pero, al pasar ante la puerta de su habitación, se detuvo. Su corazón aún latía con fuerza cuando entró y se situó frente al espejo del armario. Movió una mano, como haciendo un gesto de saludo, y comprobó, aliviada, que su imagen en el espejo era la de siempre, que no había cambiado y que la pared que tenía detrás (y volvió la cabeza para asegurarse) era igual a la que reflejaba el espejo. Se contempló larga y escrutadoramente hasta que la voz de su madre la hizo volver en sí.
- ¡Laura! ¿Pero es que no piensas venir a cenar?
Entonces, se encogió de hombros y salió corriendo de la habitación. Había pasado por alto un pequeño detalle, un detalle sin importancia.
Un detalle que, sin embargo, no escapó a los ojos de su hermana cuando Laura entró en la cocina y se encontró a los demás sentados ya a la mesa.
- ¿Dónde has encontrado eso? - preguntó Clara, señalando acusadoramente sus manos.
"Eso" era el conejito azul de peluche.