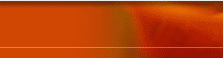
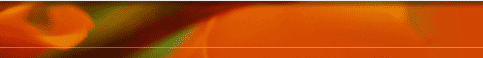

| portada | poesía | teatro | narrativa | periodismo |

Pequeñas historias raras
VII. El paquete
(A mi padre, a quien siempre le gustó. Diciembre 1971)
- ¡Voy, ya voy!- César corrió hacia la puerta y la abrió, jadeante-. ¿Qué desea?
- He llamado a la puerta de su vecino y no está- respondió el hombre-. Este paquete es para él, ¿no le importa recogerlo hasta que él venga?
- En absoluto. Yo se lo guardaré- tomó el paquete de las manos del otro.
- Bien. Eso es todo. Su vecino ya lo esperaba. Gracias y adiós.
- Adiós.
César cerró la puerta y contempló el paquete. Era pequeño, perfectamente cúbico y muy bien envuelto en papel anaranjado. Encogiéndose de hombros, lo dejó sobre la mesa del vestíbulo y luego volvió a la cama. Eran casi las siete de la mañana, pero aún le quedaba una hora. Y volvió a dormirse. Le esperaba un trabajo rutinario, pero agotador. Sobre todo, en lo que se refería a la paciencia. Vista desde fuera, la profesión de contable siempre le había parecido fácil y cómoda. Si le suspendían en la universidad, siempre le quedaría esa salida. pero ¡qué salida había resultado en la práctica! Como la del metro a las ocho.
Se sentía arrullado por aquel somnoliento ronroneo. ¡Aquel ronroneo! César abrió los ojos de par en par. El reloj despertador marcaba las siete en punto. Se levantó de un salto, tropezando casi con la puerta, y corrió al vestíbulo. Sólo entonces recordó. ¡Él no tenía vecino! Nadie vivía en el piso de al lado desde hacía más de un año. Estaba todavía medio dormido al abrir la puerta y por eso no había caído en la cuenta. Y el paquete estaba allí, emitiendo un apagado zumbido. Recordó también en ese momento las mil historias oídas y leídas sobre bombas de relojería. Se acercó temerosamente al anaranjado paquete. Algo le movía a abrirlo. Ninguna inscripción figuraba sobre el papel. Tenía derecho a saber, a protegerse. Lo cogió y, tras escuchar unos momentos el enigmático zumbido, desprendió el papel que lo envolvía. Lo quitó cuidadosamente y se encontró con un objeto cúbico, de caras lisas, aristas agudas y color negro uniforme y profundo. No había en él ranuras ni irregularidades. Mediría unos diez centímetros de lado; tenía las paredes frías y pesaba muy poco, tal vez ni doscientos gramos. El material de que estaba hecho no parecía ni metal ni plástico y, por supuesto, no era madera. César dio unos golpecitos sobre una de las caras. Parecía macizo e infinitamente negro. Continuaba zumbando. No había por dónde abrirlo; todas sus caras eran iguales, frías, negras, perfectas.
Desanimado, lo volvió a dejar sobre la mesa y lo contempló, impotente, una vez más. Bostezó y volvió despacio a su habitación. El despertador marcaba las siete en punto. César se acostó, pensativo. ¿Qué sería "aquello"? Aquello que continuaba ronroneando. Pensó por un momento armarse de un martillo y... Pero no. Aún no sabía si era una bomba. Un chasquido le hizo salir de su ensimismamiento. Se levantó rápidamente otra vez y volvió, temblando, al vestíbulo.
Lo que vio le hizo abrir los ojos como platos. El cubo negro, ahora en el suelo, tenía casi un metro de arista y seguía emitiendo el zumbido, si bien había cambiado de tono. César se acercó y tocó una de sus paredes. Era tan negra, dura y fría como antes. Intentó levantarlo y comprobó que aún pesaba poco. Con cuidado lo trasladó al salón. Allí no obstruiría el paso. Decididamente, llamaría a la Policía. No se le ocurría otra cosa. Cogió el teléfono y se dispuso a marcar. Pero no escuchó señal alguna en el auricular. Y continuó sin escucharla por más que pulsó la tecla del soporte. ¡Estaba atrapado! Regresó a su habitación y comenzó a vestirse con nerviosismo. Tendría que ir él mismo a pedir ayuda y tal vez no le creerían. El despertador marcaba las siete en punto. Sería la primera vez que respiraría a gusto en la oficina. ¡Qué aventura más absurda! Se pellizcó un brazo. No, no estaba soñando. Entonces... ¿Quién era el hombre que había traído el paquete? Evidentemente, no era una bomba de relojería. ¡Un momento! Cogió su cámara fotográfica. Fotografiaría el objeto, como prueba o por lo que pudiera pasar.
Salió, cámara en mano, de su habitación y abrió la puerta del salón. La cámara se le cayó entonces de las manos. El cubo negro ocupaba casi todo el salón; había desplazado los muebles hasta las paredes. Horrorizado, puso su mano sobre una de las negras caras. No. Ya no existían tales caras. La mano no encontró resistencia y se hundió en la infinita negrura. César la retrajo aprensivamente. Se sentía empujado por la curiosidad, pero todavía el temor era más fuerte. El reloj de pared marcaba las siete en punto. Ahora ya no pensaba en bombas de relojería; todo un torbellino de imágenes, de fragmentos de sueños, de indefinidos temores le envolvió, al tiempo que una infinita curiosidad se abría paso en su ánimo. Por fin, decidió entrar. No tenía nada que perder. Avanzó hasta el cubo. El zumbido era armonioso ahora. Y, casi de un salto, entró.
César dejó de oír el zumbido y se encontró en medio del salón. No había ni rastro del cubo y todos los muebles estaban en su sitio. Tampoco vio su cámara. Quiso volver a pellizcarse, pero no pudo. No podía moverse, pero se sentía cómodo. Sí, debía de ser un sueño, porque no podía moverse pero podía ver toda la casa, e incluso la calle, la ciudad, el mundo, todos los planetas a la vez. Y estaba en su casa. Entonces notó una sensación extraña. Su cuerpo decrecía en edad. Se convirtió enseguida en un muchacho, luego en un recién nacido, para seguidamente desaparecer. Pero él continuaba allí y, por fin, podía moverse. El reloj de pared marcaba las siete menos diez. César se sentía ligero y feliz. Atravesó la pared y salió a la calle. Nunca había visto la ciudad desde tanta altura. Una sensación de libertad le inundaba. Ante su vista desfilaban todos y cada uno de los lugares del universo al mismo tiempo. Presente, pasado y futuro comenzaron a fundirse a su voluntad. César flotaba en el espacio, ingrávido, incorpóreo. Y entonces lo comprendió todo. El cubo negro era un Aleph. Él había penetrado en un Aleph.
Un hombre que le resultó vagamente conocido se acercaba a su casa, allá abajo. Se dejó caer como una pluma hasta colocarse delante de él, pero el hombre parecía no verlo. Llevaba un paquete anaranjado, de forma cúbica, bajo el brazo. César se sintió atraído fuertemente por él. Dio varias vueltas alrededor y luego entró en el cubo macizo para ver su Aleph. Lo que entonces sucedió fue terrible. Era la oscuridad absoluta. César comenzó a diluirse. No podía salir. Era como una fuerza interior que corroía sus entrañas. Se estaba disolviendo en el vacío como una pastilla efervescente. Maldijo el Aleph. Se sentía cada vez más débil, más disminuido. Sus sentidos empezaban a nublarse ya cuando oyó insistentemente un timbre. Presentía su final e intentó gritar, avisar; pero era tarde. Un rumor creciente, el de su propia disolución, inundaba el cubo, infinito en su interior. La oscuridad lo engullía. Lo último que pudo escuchar fue:
- ¡Voy, ya voy! ¿Qué desea?
- He llamado a la puerta de su vecino y no está. Este paquete es para él, ¿no le importa recogerlo hasta que él venga?
- En absoluto. Yo se lo guardaré...