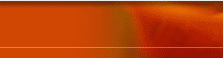
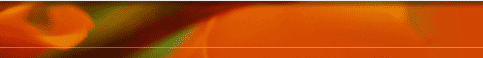

| portada | poesía | teatro | narrativa | periodismo |

Si bemol
A Hugo y Jerónimo, dos personajes reales del siglo XXI.
Septiembre 1994
Ahora ya no estaba seguro de cuándo había sucedido por primera vez. Al afinar la segunda cuerda del violín aquella tarde me había excedido dándole tensión con la clavija y, en lugar de un La, al deslizar el arco sobre ella la cuerda al aire había emitido una nota medio tono más alta (o, al menos, eso creí en aquel momento). El caso es que durante los dos o tres segundos en que aquel sonido hizo desviarse a fondo de escala la aguja del afinador electrónico, hasta que con un gesto maquinal lo corregí con el tensor, sentí una sensación extraña. Fue como si aquella nota indefinida hubiese hecho resonar algo en el espacio que me rodeaba o tal vez dentro de mi propia cabeza.
Recordaba haberme detenido sorprendido, como si a través de mí hubiera pasado un espectro, y en los minutos que siguieron antes de continuar afinando el instrumento me sentí invadido por un sentimiento inexpresable, por una de esas imágenes borrosas de un sueño que en ocasiones nos asaltan fugazmente en la vigilia como si fueran un poso de nuestro mundo nocturno y que no sabríamos distinguir de un recuerdo real. Estaba solo en la habitación y ante mí tenía la partitura abierta de la Sonata que tantos sudores me había hecho transpirar en las últimas semanas.
Entonces lo atribuí sin más al cansancio acumulado a lo largo de una jornada agotadora. Aquella mañana había tenido un examen parcial de Lengua y minutos antes de coger el violín había estado preparando el Inglés para la clase del día siguiente.
Solamente ahora, al recordar de pronto lo sucedido tres noches atrás, cuando mis padres escuchaban un disco mientras aporreaba el teclado del ordenador, a punto de alcanzar el nivel 15 de aquel juego, sentía el "clic" con el que dos piezas de un invisible puzzle encajarían una en otra y al instante comencé a preguntarme con escalofrío qué otras vagarían perdidas en mi memoria.
Había sido el acorde final de un cuarteto (en Si bemol, ahora estaba seguro); un acorde largo, sostenido, intenso. Increíblemente largo porque, al concluir, tuve la sensación de que en su transcurso habían sucedido cosas que en aquel instante no podía recordar; pero lo cierto es que la pantalla del ordenador señalaba de pronto el nivel 39 y era incapaz de explicarme cómo había llegado hasta allí y qué diablos había en los niveles intermedios. Tampoco tuve tiempo entonces de reflexionar sobre ello, porque sentí una mano sobre el hombro y escuché la inapelable voz de mi padre invitándome a apagar la máquina e irme a dormir de inmediato.
Y ahora, justamente ahora, una letra "b" minúscula colocada ante una raya de fracción, en medio del enunciado de un problema; más concretamente, en la tercera línea de un ejercicio del examen final de Matemáticas, me recordaba inoportunamente todo aquello. Miré el reloj. Llevaba cinco preciosos minutos contemplando embobado aquel supuesto bemol y constaté con sobresalto que ni siquiera había leído el texto del primer enunciado.
"Un terreno rectangular tiene doble longitud que anchura y si se incrementaran en 4 unidades ambas dimensiones su superficie sería el triple de la inicial...". Aquello parecía un trabalenguas, pero apestaba a ecuación de segundo grado. Odiaba el Algebra; eso de hacer operaciones con letras está bien para la Lengua (a la que, por cierto, también odiaba cordialmente). Todo lo que no pudiera expresarse en números sin más, como mil "pelas", cinco goles, 40 a 15, seis por ocho o 25000 puntos, me resultaba cuando menos sospechoso. Estaba convencido de que los de los bancos no manejaban más allá del porcentaje además de las cuatro operaciones (sólo había que ver qué pocas teclas tenían sus calculadoras) y, sin embargo, parecía irles bastante mejor que a alguien como mi padre, sin ir más lejos, que se pasaba la vida resolviendo ecuaciones diferenciales.
Estaba mirando de nuevo aquella misteriosa "b" multiplicada por un cociente y dándole vueltas en la cabeza a cómo debería escribirse un Si sobre la tercera línea de la clave de Sol (con el "palo" hacia arriba, como una "d", o con el "palo" hacia abajo, como una "p") cuando, de repente, el potente sonido del claxon de un coche tras la ventana del aula me hizo dar tal respingo que el lápiz salió disparado de entre mis dedos y fue a aterrizar a los pies del profesor, rompiendo el espeso silencio del examen con un repiqueteo característico. "Epsilon" (mi profesor de Matemáticas) y yo nos miramos fijamente a los ojos durante un segundo infinito, transcurrido el cual me levanté brevemente, recogí el lápiz del suelo y, sin llegar a darle la espalda, me volví a sentar en el pupitre exhibiendo la sonrisa más angelical de la que era capaz.
Aún con el corazón encogido, posé de nuevo la mirada sobre el avieso enunciado, "un terreno rectangular tiene doble longitud...", para descubrir con sorpresa que el problema estaba resuelto inmediatamente debajo y de mi puño y letra. Y no sólo eso; también lo estaban los dos siguientes, con mi letra y una pulcritud desacostumbrada. ¡Pero yo no era consciente de haber escrito un solo trazo en aquel papel; es más: ni siquiera sabía de qué trataban los ejercicios segundo y tercero!
Estupefacto, miré el reloj. Me quedaban sólo cinco minutos para resolver los dos últimos problemas. No podía ser; la última vez que había consultado la hora faltaban más de cuarenta para concluir el examen. Y apenas había leído el enunciado del primer...
A no ser que... el bocinazo del coche...
¿Los coches pitarían en Si bemol?, me pregunté, y al instante sentí una especie de hormigueo en las mejillas, como si toda la sangre del cuerpo se me hubiera trasladado a la cabeza. ¿Las bocinas de los coches estarían afinadas en Si bemol?
La voz de "Epsilon" exhortándonos a terminar y firmar el examen me hizo aterrizar de golpe en la cruda realidad. Con gesto de autómata firmé la hoja y la entregué al profesor, quien recorría ya los pasillos recogiendo papeles de manos de sufridos alumnos que se estiraban y parecían despertar de una pesadilla, mientras continuaba preguntándome, ahora con un matiz ciertamente distinto: "¿Será posible que en pleno examen final de Matemáticas me haya dedicado a elucubrar sobre en qué tono pitan los coches y cosas por el estilo?". No quería ni pensar en lo que opinaría mi padre si llegaba a enterarse de por qué los dos últimos problemas habían quedado en blanco. Pero aún se sorprendería más si me interrogaba sobre los tres primeros, porque esos ni yo mismo sabía cómo diablos los había resuelto.
El aula se convirtió en una imagen del caos apenas "Epsilon" la abandonó con el paquete de exámenes bajo el brazo, no sin antes espetar un siniestro "¡Felices vacaciones a todos!" que en la mente de la mayoría se tradujo por "Nos veremos en Septiembre".
Mientras mis compañeros estaban ya de pie, reunidos en pequeños grupos, discutiendo acaloradamente los resultados de cada problema y dedicando iracundos adjetivos al personaje que acababa de atravesar la puerta, yo permanecí sentado, con la cabeza apoyada en ambas manos y la mirada perdida en el vacío. Jamás me había sucedido nada parecido. Era como si, durante el examen, me hubiera quedado dormido más de media hora y alguien, o yo mismo - pero un yo sonámbulo -, se hubiera dedicado a contestar los ejercicios.
Sólo cuando mi amigo Jero se acercó por detrás y me dio un golpecito cariñoso en la espalda me di cuenta de que habíamos quedado prácticamente solos en el aula.
- ¿Te encuentras bien?
- ¿Eh? Sí, sí...; no es nada.
- ¿Tan mal te ha salido?
- No, no es eso. Bueno, en realidad - dije mientras me levantaba y comenzaba a recoger mis cosas - he dejado dos sin hacer. Pero los otros tres los tengo bien - me interrumpí, sorprendido de mi propio aplomo -... Creo.
Porque, aunque no tenía ni idea siquiera de qué trataban, inconscientemente me sentía convencido de que estaban bien resueltos.
- ¿Y tú? - pregunté, a mi vez, mientras salíamos.
- ¡Uf! Mejor no hablar. Los hice todos, pero deben de estar todos mal.
- Ya será menos... - le dije, dándole un empellón.
Jero tenía la irreprimible costumbre de infravalorarse. Se trataba de un genuino ejemplar de lo que técnicamente se conoce como "angustias", pero a cambio era un excelente compañero dispuesto siempre a echar una mano al prójimo.
Nos despedimos hasta el día siguiente y tomé el autobús que me llevaba a casa.
A lo largo del trayecto no cesé de hacer conjeturas sobre el significado de aquellas tres piezas de rompecabezas que tenía entre las manos. Porque ahora ya eran tres al menos. Tres pistas cuyo único denominador común parecía ser una nota musical y la extraña influencia que ejercía sobre mí o sobre mi entorno inmediato. Tampoco pude evitar dedicarme a la caza y captura auditiva de los afortunadamente escasos toques de claxon que tenían lugar en los alrededores para, finalmente, constatar con perplejidad que cada vehículo parecía estar afinado en una nota distinta y que, por lo general, emitían un estentóreo acorde de tercera menor.
Ni que decir tiene que al llegar a casa me precipité hacia mi cuarto en busca del violín, para gran sorpresa de mi madre, que sólo alcanzó a gritarme desde fuera de la habitación:
- ¿Qué tal te ha ido, hijo?
- Bien, mamá - fue mi lacónica respuesta inmediatamente antes de hacer sonar un La perfectamente afinado.
- Chico, qué fuerte te da a veces con la Música... - escuché la voz de mi madre alejándose de la puerta.
Comencé a deslizar a un tiempo el arco sobre la segunda cuerda y el dedo índice en las proximidades de la cejilla, buscando la entonación exacta de un Si bemol, pero por más que moví el dedo milímetro a milímetro nada especial sucedió.
"A lo mejor la cuerda tiene que sonar al aire", pensé, y entonces empecé a apretar y aflojar el tensor correspondiente mientras el arco pasaba una y otra vez de arriba abajo y de abajo arriba.
Había perdido la noción del tiempo y de las veces que había subido y bajado el arco cuando, de repente, la puerta se abrió y la cara de mi hermana, que estudiaba en la habitación contigua, se recortó en el umbral.
- ¡Qué! ¿Comprobando la resistencia al desgaste de una cuerda de violín o la de la paciencia del prójimo?
Me interrumpí un instante para dedicarle un gesto de burla y gritar un "¡déjame en paz!" mientras proseguía mi meticulosa investigación acústica.
Mi hermana meneó la cabeza con desaprobación e inició una frase despectiva:
- ¡Estás...! - "zumbado, tío" parecía la continuación más lógica, pero con una imprevisibilidad típicamente femenina, en lugar de seguir hablando, desapareció sin más dando un portazo.
Y, entonces, sucedió el milagro. Tal vez fue la vibración del aire de la habitación, puesto todo él en movimiento por el golpe, o que la tensión de la cuerda era en ese instante la precisa, o ambas cosas a la vez, el caso es que el violín emitió por sí solo una nota extraña, penetrante aun siendo débil, apenas una resonancia; un sonido que pareció durar una eternidad y al extinguirse el cual tuve que sentarme en el borde de la cama, completamente aturdido. Me sentía como cuando por la mañana suena el despertador y uno se levanta demasiado deprisa. Me envolvía una sensación de vértigo y en mi cerebro parecían disolverse a toda velocidad las imágenes de un sueño. Cuando logré reaccionar, mi memoria sólo alcanzó a retener una de ellas, como si se tratara de una infinitesimal secuencia cinematográfica.
Estaba sentado bajo un árbol enorme, uno de los primeros del frondoso bosque que, desde las estribaciones de la colina sobre la que se alzaba el castillo de los Cardona, se extendía en círculo hasta cubrir la casi totalidad del horizonte. La quietud de la radiante mañana, cercano ya el mediodía, sólo era rota por el trino despreocupado y bullicioso de los pájaros y las pisadas ocasionales de mi caballo, que resoplaba a mis espaldas, ocupado en mordisquear la hierba que, como un abigarrado tapiz, parecía teñir de verde el paisaje hasta donde alcanzaba la vista.
Había comenzado a perforar con la daga el orificio que serviría de embocadura en aquella caña hueca que hallara apenas iniciado el paseo, cuando observé que un jinete, cuya figura reconocí incluso desde aquella distancia, descendía al galope la colina del castillo, en línea recta hacia mí.
Las imágenes eran tan vívidas que tuve que apretar los dedos sobre el mástil del violín hasta casi clavarme las cuerdas y mirar con incredulidad a mi alrededor para convencerme de que continuaba en mi habitación y a mis espaldas no había más que una pared tapizada de pósters. Me levanté y miré a través de la ventana. Allá, tres pisos más abajo, los coches iban y venían como siempre, con sus luces blancas y rojas iluminando tenuemente el asfalto, sumergido todo el paisaje en el resplandor anaranjado de las farolas. ¡El resplandor de las farolas! De pronto caía en la cuenta de que ya era de noche y, sin embargo, apenas tenía noción de lo sucedido desde que había regresado a casa.
Estaba recogiendo el instrumento cuando la puerta se entreabrió y mi padre apareció en el umbral.
- ¡Ah! Veo que ya has terminado. Anda, acuéstate enseguida, que ya es tarde.
Y tras un "buenas noches", cerró la puerta. ¡Ni una sola mención al examen! Esto sí que era raro. Aunque, pensándolo bien, se suponía por la hora - y mi propio estómago parecía corroborarlo - que ya debíamos de haber cenado. Tal vez habíamos hablado del examen durante la cena... Pero, en cualquier caso, me parecía imposible no ser capaz de recordar absolutamente nada. Era como si me hubieran robado un trozo de memoria, lo sucedido desde que el violín hiciera sonar aquella nota...
Al cerrar los ojos minutos más tarde la fatiga de la jornada pudo más que mi perplejidad y caí pronto en un profundo sueño. Sólo entonces, aquellas imágenes que yacían en lo más recóndito de mi memoria afloraron de nuevo.
Jerónimo de Beaumont descendió ágilmente de su caballo y, tomándolo de las riendas, recorrió a pie los últimos metros que lo separaban de mí. En su rostro se dibujaba un gesto de preocupación.
- ¿Qué ocurre?
- Malas noticias - replicó, con un tinte de ansiedad en la voz -. Debes regresar inmediatamente al castillo. Tu padre ha ordenado cerrar las puertas y prepararse para el asedio - mi silencio expectante le invitaba a continuar hablando -. Un mensajero acaba de confirmar que las tropas reales se dirigen hacia aquí.
- Pero mi padre recibió garantías del propio Juan de Aragón al morir el príncipe...
Jerónimo esbozó una amarga sonrisa.
- Bien, ahora ya sabes lo que vale la palabra del rey cuando los vientos cambian de rumbo. Anda, apresúrate.
Me había puesto en pie y enfundado, absorto, la daga mientras mi primo desataba el caballo y me ofrecía las riendas con gesto perentorio.
- ¡Vamos!
Montamos y cruzamos al trote la pradera que rodeaba el castillo.
En realidad, sólo comencé a tomar conciencia de la gravedad de la situación al observar su mirada, perdida a lo lejos y desprovista de aquella cariñosa complicidad que le era característica. Habíamos crecido juntos y aunque mi primo era solamente un año mayor que yo, su corpulencia y la destreza que siempre había demostrado en el manejo de las armas lo habían convertido ya en un joven caballero, en tanto que yo, delgado y frágil, más inclinado siempre hacia los libros y entusiasta de las artes en general y, en particular, de la Música, vagaba por los salones del castillo con ese aire abstraído y ausente de quien parece pertenecer en realidad a otra época, a otro mundo en el que la pluma y no la espada fuera la herramienta habitual de un muchacho de mi edad.
Por eso la amistad protectora de Jerónimo había sido siempre para mí un refugio frente al entorno en el que me había tocado vivir, empezando por la incomprensión de mi propio padre, a quien le irritaba sólo pensar en las cualidades tan poco idóneas del que sería su heredero.
- Mira lo que encontré - dije, mientras cabalgábamos, mostrándole la caña que había comenzado a transformar en musical instrumento.
Jerónimo se volvió y asintió levemente con la cabeza, sonriendo como tantas veces ante la despreocupada inocencia de su compañero. Habíamos llegado ya a las puertas del castillo y los guardias comenzaron a retirar el puente levadizo apenas lo atravesamos. Estábamos descendiendo de los caballos cuando el portón se cerró a nuestras espaldas con estrépito.
Me incorporé, sobresaltado, y miré el reloj. Eran poco más de las ocho de la mañana, pero me pareció llevar siglos durmiendo. Me levanté y, tras una visita al cuarto de baño, decidí aprovechar la tranquilidad de esa hora para estudiar un rato con vistas al siguiente examen, que tendría lugar dos días más tarde. Afortunadamente, el de Historia era ya el último antes de comenzar unas nunca tan deseadas vacaciones de verano. En realidad, también quedaba el examen final de violín; pero éste adoptaba la forma de un simple concierto fin de curso en el que yo interpretaría la Sonata.
Al recordarlo, no pude evitar levantar la mirada hacia el instrumento, que yacía dentro de su estuche apoyado en una esquina de la habitación, y mis especulaciones de la tarde anterior se me antojaron extravagantes ahora, como si aquella extraña experiencia hubiera formado parte de un sueño.
Jugueteaba distraído con un viejo abrecartas en forma de puñal que había encontrado días atrás en mi cuarto y que ignoraba cómo había ido a parar allí. Al hacerlo girar, presionándolo sobre el cuaderno de apuntes de Historia, la afilada punta taladraba imperceptiblemente una página tras otra, penetrando poco a poco en el papel, mientras la luz del sol, que se colaba por la ventana, se reflejaba en la hoja y proyectaba una secuencia regular de móviles franjas luminosas en las paredes.
Miré maquinalmente el reloj. Había transcurrido más de un cuarto de hora y era la tercera vez al menos que iniciaba la lectura de la página del libro que tenía ante mí. ¡Un momento! Algo que acababa de ver con el rabillo del ojo me produjo un vuelco en el corazón. Una vez más miré el reloj, para comprobar con sobresalto que algo no iba bien. El problema no era la hora; allí, en la esquina superior derecha de la pequeña esfera, el reloj marcaba dos fechas de más. ¡Según éso, el examen de Historia era dentro de hora y media! No podía ser; debía de tener el reloj estropeado, pero ¿cómo estar seguro?
Comencé a vestirme a toda prisa. Era imposible que hubiera estado dos días enteros durmiendo y nadie me despertara. Y si no era así, ¿qué había sucedido en esos dos días? Porque no recordaba absolutamente nada. ¿Me estaría volviendo amnésico? No, seguro que el reloj se había estropeado.
Estaba sentado en la cama, agachado, atándome los cordones de las zapatillas, cuando descubrí un esparadrapo sobre mi rodilla izquierda. Ahora sí que se me heló la sangre en las venas. Me detuve, aturdido, y con gesto involuntario toqué mi frente. Tal vez había sufrido un fuerte golpe y por eso no recordaba nada. Pero ¿cuándo y cómo? Porque, desde luego, lo de la herida en la pierna no lo tenía controlado, de eso sí que estaba seguro.
Dispuesto a resolver mis dudas, terminé de atarme la zapatilla y salí del cuarto. En la cocina, mi madre preparaba el desayuno, recién levantada.
- ¡Ah! Ya te has vestido y todo... ¿Estás nervioso? ¿Has dormido bien?
- No. Quiero decir, sí. Mamá, ¿cómo me hice esto? - pregunté, alzando ligeramente la rodilla herida.
Me miró con una expresión que podría traducirse como "¿estás de broma?". Luego enarcó las cejas y respondió mientras continuaba moviéndose por la cocina.
- Te caíste ayer, jugando al tenis con Jero. ¿Es que ya no lo recuerdas? - y meneó la cabeza como diciéndose: "Este atolondrado hijo mío...".
- Ah.
Me senté a la mesa y preferí no hacer más comentarios. Estaba claro que, por suerte o por desgracia, el reloj marchaba perfectamente.
De manera que el día anterior había estado jugando al tenis con mi amigo... Probablemente había pasado la mañana estudiando para el examen y por la tarde habría quedado con Jero para despejarme un poco. Pero ¿y el día anterior? El día siguiente al del examen de Matemáticas era como una página en blanco y no me atrevía a preguntarle a mi madre; pensaría que le quería tomar el pelo.
Así que bebí de un solo trago el vaso de leche y me levanté limpiándome los labios con el dorso de la mano.
- Bueno, mamá; me voy al examen - dije, dándole un beso. Por un momento me aterró la posibilidad de que ella me mirara extrañada y preguntara: "¿Qué examen?". Pero, por fortuna, se limitó a devolver la caricia y a decir, sonriendo:
- Suerte, hijo.
El autobús iba medio vacío. Me senté en la última fila y dejé la mochila en el asiento de al lado.
Contemplaba absorto mi rodilla, sorprendido de no sentir dolor alguno hasta estar casi decidido a arrancar el esparadrapo, cuando empecé a sentir un calor agobiante. Un calor impropio de la hora que era todavía, como si el autobús tuviera encendida la calefacción o, más exactamente, como si, en vez de aquella camiseta y aquellos pantalones cortos que llevaba, vistiera una cota de malla.
La sensación fue tan real que, instintivamente, eché mano al cinturón y desenfundé la daga, empuñándola con un gesto amenazador poco convincente.
Jerónimo me había derribado una vez más y blandía su espada frente a mí, riendo socarronamente y recortándose contra el implacable sol de la mañana.
- ¡Vamos, levántate! Inténtalo de nuevo.
Miré a mi alrededor. La espada había salido despedida a un par de metros y de mi rodilla izquierda comenzaba a brotar un hilo de sangre.
Haciendo un gran esfuerzo me levanté lo más dignamente que pude y recogí el arma.
- ¡Venga, atácame! - me retó él.
Estábamos solos en la plaza del castillo y, como tantas otras mañanas, nos ejercitábamos en el manejo de las armas. El combate era siempre desigual, aunque Jerónimo derrochaba paciencia frente a un contrincante que sólo estaba deseando acabar cuanto antes y volver a sus libros.
- ¡Vamos! - urgió de nuevo.
Me sentía magullado y dolorido y mientras alzaba la espada, manteniéndola a duras penas vertical con ambas manos, el sudor que descendía por mi frente nublándome la vista se mezclaba con las lágrimas que escapaban de mis ojos.
El brusco frenazo del autobús en la parada casi hizo golpear mi cara contra la barra de la que estaba agarrado. Descendí con un par de saltos del vehículo y caminé hacia el colegio.
Al encontrar a Jero en la puerta del aula, por un momento casi me extrañó ver en sus manos sólo un par de bolígrafos.
- ¿Qué tal estás del golpe? - preguntó nada más verme, señalando la pierna con un gesto.
- ¿Eh? ¡Ah! Bien. No fue nada...
Lo que el otro no podía sospechar era que yo no tenía ni remota idea de cómo había sido la cosa.
- Buen partido, ¿eh? - dije, con aire de circunstancias, para ver si de este modo obtenía más información sobre lo sucedido la otra tarde. Pero su respuesta fue poco explícita:
- Sí.
Ambos miramos el reloj, sin poder disimular nuestro nerviosismo. Entramos juntos en el aula y yo me senté en mi pupitre mientras él lo hacía sobre la mesa siguiente, vuelto hacia mí y con los pies apoyados en el asiento y las manos enlazadas sobre las rodillas.
Permanecimos el uno frente al otro, en silencio, un tiempo que pareció una eternidad. Pero Jero era así. Rara vez iniciaba él la conversación. Se limitaba a estar ahí. La verdad es que siempre estaba ahí cuando le necesitaba, quizás por eso era mi amigo. Nos habíamos conocido a principio de curso; yo era nuevo en el colegio y Jero repetía ese año. Lo curioso es que sin saber cómo, porque ambos éramos hombres de pocas palabras, habíamos congeniado desde el primer día. Salíamos juntos a menudo y, por supuesto, algunas veces jugábamos al tenis, como debía de haber sucedido la tarde anterior.
Observé ensimismado sus peludas piernas (Jero se afeitaba ya todas las semanas) y de pronto aquella figura robusta y tranquila que tenía frente a mí me recordó a alguien y no pude evitar un escalofrío. Porque ese alguien pertenecía a otra época y además formaba parte del mundo de los sueños. O, al menos, así había debido de ser hasta que al afinar el violín aquella tarde... Y al recordarlo de nuevo miré instintivamente el esparadrapo que exhibía mi huesuda rodilla izquierda.
Nuestra conversación sin palabras fue interrumpida bruscamente por la entrada en el aula de la profesora de Historia, precedida de los alumnos que en el pasillo aguardaban su llegada.
Jero se bajó de la mesa y levantó las cejas mirándome, en un gesto típico de él que venía a significar "suerte, colega" o bien "vamos allá", o ambas cosas a la vez, antes de ir a sentarse a su sitio.
"Agustina de Aragón" - también conocida como "La Pelos", debido a obvias razones - repartía ya a toda velocidad una hoja donde figuraba el enunciado del primer tema.
- Tenéis media hora para el primer ejercicio. Si sois concisos y no os enrolláis, os sobrarán aún quince minutos - sentenció, mirando el reloj, en el sepulcral silencio del aula.
La casa de Trastámara y sus antecedentes históricos sonaría siniestro a cualquiera que no conociera a "La Pelos", pero lo cierto es que ésta llevaba varios meses advirtiendo que lo pondría en el examen final, así que el aula entera se convirtió en un frenesí de lápices garabateando el papel. Se decía que ése había sido el tema con el que "Agustina de Aragón" se había doctorado en Historia y tal vez por ello estaba empeñada en que el alumnado del colegio conociera las hazañas de los abuelos de Isabel la Católica al dedillo.
Me apliqué con celo a la tarea de transcribir de memoria párrafos enteros del cuaderno de apuntes, aquéllos que comenzaban con la muerte de Pedro el Cruel a manos de su hermanastro Enrique y la lapidaria frase "Ni quito ni pongo rey..." en boca del traidor Duguesclin. Siempre me había fascinado aquel episodio histórico, tal vez porque el paradójico detalle con el que lo narraban los libros, unido al hecho de no haber más testigos que los propios protagonistas (y uno de ellos murió en el intento), producían la inquietante sensación de que alguien hubiera estado captando furtivamente la escena con una cámara.
"La Pelos" se paseaba con lentitud entre los pupitres, cruzada de brazos y echando dominadoras miradas a ambos lados, supervisando con indisimulado orgullo las cuarenta copias literales y simultáneas que de los apuntes que ella misma nos dictara tiempo atrás efectuábamos ahora sus pupilos. "La Historia la escriben los vencedores" era su frase favorita y debió de recordarla en aquel instante, porque, sin motivo aparente, torció el gesto en una sonrisa irónica.
Había llegado ya a ese momento histórico en el que dos Juanes segundos de Trastámara reinaban a la vez en Castilla y Navarra cuando sentí una pesada mano sobre mi hombro.
- Es suficiente por hoy.
La voz grave y autoritaria de fray Raimundo de Pallars interrumpió mi lectura de un pasaje de la "Eneida". Ni siquiera el asedio al castillo, iniciado por las tropas reales hacía más de una semana, había hecho suspender las diarias lecciones de Gramática, Latín, Geometría, Astronomía y Música en la biblioteca del castillo. Pues, aunque mi padre siempre daba prioridad absoluta a la formación militar, se ufanaba de poseer una de las mejores colecciones de manuscritos de Cataluña y ponía todos los medios a su alcance para que su hijo adquiriera también una educación humanística en regla.
Mi preceptor se despidió lacónicamente de nosotros y salió con sigilo de la biblioteca, dejándonos solos en el recinto sagrado, entre aquellas cuatro paredes tapizadas de libros que acariciaba a menudo con melancolía. Sólo allí, rodeado de gruesos volúmenes encuadernados en áspero pergamino y sentado a la luz de una lámpara de aceite ante cualquiera de sus arrugadas páginas recorridas de pulcra caligrafía o tañendo la viola o el laúd en el silencio de cristal que parecía habitar cada rincón de la estancia, me sentía a salvo de un mundo que me era ajeno.
Cerré ensimismado el libro y, levantándome, me acerqué a la mesa en la que mi primo se enfrentaba con escaso éxito a una cuestión de Geometría a las que tan aficionado era fray Raimundo.
- "Un terreno rectangular tiene doble longitud que anchura..." - leí en voz alta por encima de su hombro y me detuvo al instante un escalofrío. "Dios mío", pensé, "¿Dónde he leído antes estas mismas palabras?".
Porque estaba seguro de haber resuelto alguna vez ese mismo ejercicio. Pero, ¿cuándo?
- Me pregunto qué diablos hago aquí peleando con un asunto de terrenos yo, que en mi vida pienso ser agrimensor - rezongó Jerónimo en tono molesto, desviando mis cavilaciones.
Reí de buena gana. Mi primo poseía con los números y las letras la misma escasa habilidad que yo con la espada. Sabía cómo iba a terminar aquello: Al final, después de dejarle refunfuñar un rato, me sentaría a su lado para echarle una mano con el problema.
- Es fácil, ¿no? - le pregunté con ironía, apartándome de su lado y tomando el laúd que, junto a otros instrumentos, yacía en la mesa próxima a la gran chimenea.
Comencé a pulsar distraídamente las cuerdas frente al atril de madera donde reposaba abierto uno de mis libros favoritos, aquél en el que un anónimo monje provenzal había recogido con esmerados trazos algunas de las danzas más celebradas en la vecina corte francesa de Carlos VI. Me gustaba improvisar sobre aquellas melodías, canturreando sin palabras mientras mis dedos recorrían las cuerdas del instrumento en busca de sugerentes arpegios.
La luz que filtraba la multicolor vidriera parecía teñir el sonido del laúd, que se elevaba con suavidad hasta alcanzar la alta bóveda ojival para después fragmentarse en mil ecos, agitando las microscópicas motas de polvo que danzaban sobre los rayos.
Otras veces era el sonido intenso y prolongado, casi lamento, de la viola el que inundaba la gran sala, reverberando en cada rincón, en cada arco de piedra, y regresando multiplicado como un torrente junto al que nacía en aquel nuevo instante del instrumento. Entonces la biblioteca entera parecía convertirse en una gigantesca caja acústica y resonar con cada nota, entorchando el sonido con la imperceptible vibración de los volúmenes miniados que tapizaban sus muros.
Era capaz de permanecer horas con uno de aquellos instrumentos entre mis manos, ajeno al tiempo, fascinado por la pura sucesión de los sonidos, por el devenir de esos entes que tan torpemente, tan lejos de su verdadera naturaleza, trata el músico de atrapar entre los estrechos barrotes del pentagrama cuando cada uno de ellos parece poseer en realidad una personalidad propia, estar forjado en la materia más impalpable: el tiempo en estado puro.
- No comprendo cómo puedes vivir tan tranquilo - comentó Jerónimo sin levantar la vista del pergamino.
- ¿Lo dices por el asedio? - le interrogué, sin dejar de tocar.
- ¿Y por qué si no?
Me encogí de hombros.
- Estoy convencido de que el rey Juan sólo pretende sentarse a negociar con la nobleza en posición de fuerza y ha elegido justamente el feudo de mi padre por haber sido el brazo derecho del príncipe Carlos.
Jerónimo hizo al fin un gesto de contrariedad y arrojó la pluma sobre la mesa al tiempo que se ponía de pie, enfadado. De nuevo lo derrotaba un vulgar problema de Geometría a él, que no tenía rival con la espada.
- Yo no me fiaría un pelo del rey Juan - dijo, acercándose con el dedo índice levantado - y, menos, después de lo que le ocurrió a mis parientes navarros...
Estábamos frente a frente; tenía ante mí la corpulenta figura de Jerónimo con el ceño fruncido y el dedo alzado en actitud de advertencia mientras yo, reprimiendo una sonrisa irónica y despreocupada, continuaba pulsando las cuerdas del laúd con aire casi desafiante.
Nos encontrábamos a unos palmos apenas el uno del otro. Jerónimo comenzaba a sonreír ya, meneando la cabeza, desarmado una vez más por mi aparente inocencia, cuando una de las cuerdas del instrumento emitió una nota extraña, un sonido que se propagó como una ola, mucho más lentamente que los demás, haciendo vibrar hasta la última molécula de lo que hallaba a su paso. Un sonido tan intenso que la cuerda se rompió, saltando con un chasquido y dejando suspendido en el aire un eco que pareció querer resonar eternamente.
Fue Jerónimo quien acabó con el espeso silencio que sobrevino.
- ¿Qué ha pasado? - preguntó con extrañeza.
- Se me ha roto una cuerda. Pero creo que podemos continuar - repliqué, examinando la raqueta y comprobando con unos golpes contra la palma de la mano que el cordaje no había perdido tensión -. Cuarenta a quince.
Jero regresó a su lugar, al otro lado de la red, y yo me dispuse a recibir el servicio. Su saque era temible y cuando le tocaba servir era habitual que se apuntara el juego en blanco. Yo tenía, además, el sol de cara y, tras la hora y media larga que llevábamos jugando, la visión dificultada por el copioso sudor que me empapaba la frente.
Jero lanzó la pelota al aire y la golpeó con fuerza, dirigiéndola con precisión a una esquina del área. El efecto del rebote en la pista me cogió desprevenido y al intentar alcanzarla con un revés, perdí el equilibrio y caí de costado sobre el cemento.
- ¿Te has hecho daño? - gritó, saltando la red y corriendo hacia mí.
Quedé sentado en el suelo con una mueca de dolor. Me había hecho una herida en la rodilla izquierda y tenía magullado el codo.
- ¿Te has hecho daño? - repitió, agachándose a mi lado. Había comenzado a limpiarme con saliva la herida, de la que manaba un hilo de sangre -. Déjame ver - me tomó la pierna por encima del tobillo y la estiró cuidadosamente -. ¿Te duele? - negué con la cabeza -. Bueno, no parece que sea nada grave - afirmó, sonriendo, con aire solemne -, pero lo más razonable es que lo dejemos por hoy, ¿no? En un minuto os habéis averiado los dos: la raqueta y tú...
Hice un gesto resignado, equivalente a un "¡qué le vamos a hacer!" y Jero se levantó y me tendió la mano.
- ¡Vamos, arriba! - animó.
Al tomarla para izarme la retuve inconscientemente unos segundos entre las mías. "¿Será posible que Jero...?", me preguntaba, estremecido, mientras decenas de confusas imágenes desfilaban por mi memoria.
- Bueno, tío, ¿qué te pasa? - exclamó, al ver que me había quedado mirándole, embobado. Sin embargo, no retiró su mano y en aquellos breves segundos sentí cómo algo que no hubiera sido capaz de traducir con palabras comenzaba a tomar forma en mí.
- ¿Eh? No, no es nada - balbuceé.
- ¡Vaya! Ya hablas y todo. Por un momento creí que te habías quedado lelo con el golpe - y, al decirlo, hizo un gesto característico -. ¿Puedes andar?
- ¿Eh? Sí, claro.
- Pues vamos a ducharnos y a ver si te ponen algo ahí en el botiquín.
Recogimos nuestras cosas y nos dirigimos a los vestuarios. Estaban desiertos; quedaba casi media hora para los cambios de pista y los jugadores del turno siguiente aún no habían llegado.
Cerré los ojos bajo el chorro de agua y sentí cómo ésta arrastraba a la vez el sudor, la fatiga y el dolor ocasionado por el golpe, como si me liberara de una pesada cáscara, de una suerte de coraza bajo la que parecía emerger un cuerpo renovado e intacto.
Entonces recordé cuándo había sentido algo parecido. Habíamos cabalgado juntos toda la tarde hasta los límites del condado, persiguiéndonos al galope entre los árboles y sorteando en ocasiones ramas tan bajas que nos obligaban a tendernos sobre el lomo de nuestros caballos. Ambos éramos buenos jinetes y, de hecho, tal vez fuera ése el único ejercicio físico en el me sentía verdaderamente a mis anchas, embriagado por la sensación de libertad que me producía el casi volar sobre praderas y rocas.
Vadeamos el río que marca la frontera sur del territorio y lo remontamos luego a lo largo de la orilla opuesta hasta donde un desnivel en su cauce lo obligaba a verter sus aguas en una transparente cascada. A sus pies se formaba un estanque que engullía insaciablemente la cortina líquida sin que su impacto pareciera alterar la quietud de la superficie.
Sudorosos y excitados, descendimos de los caballos y, desnudándonos a toda prisa, nos arrojamos al agua y continuamos la persecución dentro de ella. Buceamos atravesando la corriente vertical que se rompía en torbellinos, enzarzados en una lucha en la que yo siempre llevaba las de perder y emergiendo una y otra vez bajo la cascada, con el poderoso batir del agua sobre nuestras cabezas.
Continuaba nadando, manteniéndome a duras penas a merced de la cortina de agua, mientras Jerónimo, cansado del juego, ganaba la orilla y se encaramaba a una roca, cuando escuchamos una voz femenina que parecía conversar con alguien y aproximarse al lugar desde la orilla contraria, justo por donde habíamos dejado los caballos y la ropa.
Abrí los ojos e intercambié un rápido gesto de alarma con mi primo quien, tras mirar instintivamente a ambos lados y luego su propia desnudez, optó por lanzarse al agua de nuevo, desapareciendo bajo la superficie.
Durante unos largos segundos, quedé solo en medio del estanque y, al atravesar de nuevo la cortina, me pareció que aquella voz, cuyo timbre era vagamente familiar, estaba ya a un par de metros apenas del lugar donde me hallaba.
- ¡Huy, perdona! No sabía que estuvieras...
Acababa de cerrar el grifo y salía de la bañera en el preciso instante en que mi hermana abría, distraída, la puerta del cuarto de baño e iniciaba una de sus habituales frases sin final.
- ¿Tienes para mucho...? - volvió a la carga desde el umbral, dirigiéndome una escrutadora mirada de arriba abajo.
- ¡Sí! ¡Lárgate! - contesté, abruptamente.
Mi hermana desapareció por fin, no sin antes dedicarme un gesto burlón (o, al menos, eso me pareció). La verdad es que nuestras relaciones no eran demasiado cordiales y habían empeorado, si cabe, desde que ella iba a la Universidad.
Me puse el albornoz y, al secar la cabeza con la toalla, golpeé involuntariamente el grifo del lavabo, que emitió una nota aguda y débil. Me detuve y probé a golpear un par de veces más el grifo con la uña del dedo. Luego me encogí de hombros y salí del cuarto de baño. Últimamente había cogido la manía de comprobar la "afinación" de todo objeto susceptible de sonar que hallaba a mi paso: platos, vasos, cubiertos, botellas, capuchones de bolígrafo...; costumbre que invariablemente me granjeaba la burla de mi hermana, para quien "frotar cuatro cuerdas de acero con crines de caballo impregnadas en resina de pino" era ya suficientemente extravagante.
Mientras me ponía el pijama coloqué una cassette en el reproductor. Estaba rendido. Había pasado toda la tarde montando en bici y tras la ducha caliente parecía venírseme encima de golpe el cansancio de toda la jornada.
Por la mañana me había enclaustrado desde muy temprano a preparar el examen final que tenía dos días después. Sin salir prácticamente para nada del cuarto, tenía, no obstante, la sensación de que me había cundido poco: ni siquiera había llegado al siglo XVI. Seguramente se me habría ido el santo al cielo, como me sucedía a menudo cuando estudiaba una asignatura de las de memorizar. Lo malo es que eso significaba que tendría que aplicarme un día más si quería ir medianamente preparado al examen, porque en aquel momento tenía la impresión de ignorar por completo la segunda mitad del libro, como si alguien la hubiera borrado literalmente de mi memoria.
Así se lo había confesado a Jero mientras pedaleábamos juntos a toda velocidad por el circuito de bicis del parque.
- Es normal. A mí me pasa siempre la víspera de un examen - había comentado él -. Parece como si se te quedara la mente en blanco.
Y en blanco debía de tenerla cuando, de pronto, me salté el bordillo de la pista y, rodando cuesta abajo sin control, sólo logré detener la bici derrapando sobre la grava en el mismísimo borde del estanque.
- ¡Tío, qué susto me has dado! - exclamó Jero con el rostro lívido, acercándose con su bicicleta mientras me levantaba -. Por un momento te he visto yendo de cabeza al agua...
Exactamente así, a punto de caer al agua, me acababa de ver a mí mismo cuando el caballo, espantado de repente por algo que no pude percibir, galopó sin control hasta la orilla del río.
- No ha pasado nada. Me he distraído un momento y ahí, en las piedras, las ruedas patinan al frenar - dije, restando importancia al suceso.
- ¿De qué ruedas me hablas? - preguntó Jerónimo, extrañado, con las riendas de su caballo aún en la mano.
Enmudecí y miré de hito en hito a mi amigo como si lo reconociera de pronto, sintiendo un agudo zumbido en los oídos, un sonido que parecía proceder de otro mundo, tan penetrante que me hizo tambalear.
- Entonces... ¿tú... eres Jerónimo...? - alcancé a balbucear, aturdido.
Él levantó las cejas y me miró fijamente, sonriendo de un modo extraño.
- Pues claro, tío. ¿Ahora te das cuenta? - dijo, y confieso que no supe a ciencia cierta quién de los dos respondía, aunque, en cualquier caso, no encontré el más leve asomo de ironía en aquellas palabras.
"Pues claro, tío. ¿Ahora te das cuenta?". La aparentemente inocente frase martilleaba ahora, mientras cenaba, una y otra vez en mi cerebro.
- Papá, ¿son posibles los viajes en el tiempo? - le espeté a mi padre sin más preámbulos entre dos cucharadas de sopa.
- Hombre, se supone que el tiempo es una dimensión más, la famosa cuarta dimensión - respondió, tras una pausa para beber un trago de agua -. Pero, hoy por hoy, los viajes a lo largo de esa dimensión sólo son posibles en el cine.
Siguió un silencio, roto solamente por el ruido sordo de los platos y cubiertos al chocar entre sí, tras el cual volví a la carga.
- ¿Y tener recuerdos de algo que sucedió hace quinientos años qué significaría?
- Significaría que estás preocupado por el examen de Historia - zanjó mi padre en tono pragmático.
- No, en serio. ¿Tú crees que es posible la reencarnación, o como se llame eso?
- ¡Vaya! Ahora le asaltan preocupaciones metafísicas al niño... - intervino mi hermana y le dirigí una mirada asesina.
- Personalmente, no creo en ello - contestó pacientemente mi padre -. Pienso que aún no conocemos bien cómo funciona el cerebro humano ni los mecanismos de la memoria. Cuando uno tiene la sensación de haber vivido ya una situación, suele deberse a que la mente está fatigada y lo que está percibiendo en tiempo real se cuela por el canal de los recuerdos.
- O a que se tiene una empanada mental como la tuya - volvió a terciar ella maliciosamente y esta vez se ganó un puñetazo en el hombro.
La actitud hostil de mi hermana, unida al escepticismo científico de mi padre me disuadieron de formular una tercera pregunta que tenía ya a flor de labios.
Nada más terminar de cenar di las buenas noches a todos y me retiré a mi cuarto pretextando estar cansado, lo cual por otra parte era cierto. Puse una cinta en el magnetófono y me tumbé boca arriba en la cama, con las manos cruzadas bajo la cabeza. Había comenzado a elaborar una teoría y necesitaba estar solo.
Ante mí se desplegaban las piezas inconexas del puzzle más fascinante de cuantos hubiera enfrentado en mi vida. "Tiempo real", había dicho mi padre. Pero, ¿qué significaba esa frase? ¿Tiempo verdadero, momento actual, presente...? ¿O bien, "realidad" como contrapuesto a "ficción"? En la práctica, ¿qué diferencia hay entre ambas si el futuro no existe aún y nos es dado imaginarlo y el pasado es sólo un recuerdo ya, a merced de la memoria? "La Historia la escriben los vencedores", decía mi profesora, advirtiendo con ello que es posible también inventar el pasado.
Pero, entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Tal vez esa sucesión implacable de presentes, siempre en la misma dirección? Presentes que tienen lugar en un punto del espacio al que ya nadie, nunca, podrá regresar, porque el tiempo es un vector, una línea recta de un solo sentido...
Una línea recta...
Cuando el magnetófono se detuvo automáticamente al final de la cinta, yo ya no me encontraba allí y la luz del flexo, que había quedado encendida, se reflejaba en un objeto metálico alargado, puntiagudo y brillante, semioculto entre lápices y rotuladores.
Tuve un sueño agitado aquella noche y, aunque el transparente cielo azul del alba no hacía concebir presagio alguno, apenas desperté sentí la impresión de que algo andaba mal.
Me estaba terminando de vestir cuando oí voces alteradas al otro lado de la puerta en medio del inquieto ir y venir de los criados y de gente armada, a juzgar por los metálicos ruidos que sin duda provenían del tropezar de las armas con las cotas de malla.
Poco después, sonaron tres enérgicos golpes en la puerta y, sin esperar respuesta, aquélla se abrió y mi ayudante Ramiro de Osona penetró en el aposento. Llevaba puesto el peto de la armadura y su brazo izquierdo sostenía un casco de combate.
- Mi señor - dijo, con voz opaca -, os ruego me acompañéis. Vuestro padre os espera.
Mi rostro expectante no logró arrancarle una palabra más. Era un joven taciturno y enjuto, hijo de uno de los barones de mi padre, cuya relación conmigo se había limitado hasta entonces a asuntos meramente protocolarios.
Salimos juntos de la estancia y atravesamos en silencio el corredor que comunicaba con la zona principal del castillo. Fue en ese momento, al descender las escaleras que conducían a la planta baja, cuando vi aquello por primera vez a través de una ventana y un nudo comenzó a atenazar mi garganta.
Un siniestro humo negro se elevaba de la torre norte, en el extremo opuesto de la muralla. No se observaba fuego alguno y me chocó la extraña quietud que rodeaba el lugar. Fue una imagen apenas, pero bastó para confirmar mis más oscuros presagios.
Mis ojos se cruzaron una fracción de segundo con los de Ramiro, quien, de nuevo, pareció querer evitar ser él quien me diera la mala noticia. Habíamos llegado ya a la sala mayor y mi ayudante se limitó a abrir la puerta y ceder respetuosamente el paso.
La sala estaba llena de hombres armados que entraban y salían con premura. En el centro, rodeado de cuatro o cinco de sus barones y ataviado con su uniforme de campo, mi padre impartía órdenes. La escasa luz acentuaba la confusión de la escena, en la que como en un torbellino se superponían el ir y venir de los oscuros ropajes y armaduras, las voces excitadas de los presentes y el estrépito sordo de las armas.
Contemplé ajeno todo aquello, como si el lugar formara parte de una pesadilla, hasta que mi padre reparó en mi presencia y se volvió. Los circunstantes más próximos enmudecieron.
- ¡Ah! Estás aquí... - dijo, bajando la voz -. Hijo, esos bastardos han iniciado el asalto. A Juan de Trastámara no le basta con humillarnos. Quiere un escarmiento - posó sus firmes brazos sobre mis hombros -. Pero se lo vamos a poner difícil, ¿eh? - ahora me miraba fijamente a los ojos; por su frente descendían gruesas gotas de sudor -. Quiero que tú y los de Osona defendáis el flanco oeste. Yo cubriré el lado sur.
Me apretó los hombros, esbozando casi un abrazo, al tiempo que hacía un gesto equivalente a un "confío en ti". Después giró sobre sí mismo y cruzó a grandes zancadas la sala hacia un grupo de oficiales que aguardaba disciplinadamente sus órdenes.
Quedé solo en medio de aquella turbamulta, ignorado otra vez por quienes me rodeaban. Buscaba con la mirada a mi primo, a quien me extrañaba no haber visto todavía entre los presentes, cuando un soldado con el rostro desencajado entró corriendo en el salón, gritando casi sin resuello: "¡Están atacando el muro norte!".
Aún me pareció oír un "¡Todos a sus puestos!" en la voz grave y tonante de mi padre antes de que la agitación del lugar llegara al paroxismo y la estancia comenzara a vaciarse a toda prisa, entre voces alteradas por la ira y destemplados ruidos metálicos.
- Señor...
Me volví. Mi ayudante me tendía la espada, invitándome en silencio a pasar a la acción.
Durante unos segundos miré aquel odiado objeto y un escalofrío me sacudió, mientras extrañas imágenes, extraños recuerdos de un tiempo no transcurrido aún se agolpaban en mi memoria. Luego, tomé el arma y salí con paso resuelto de la sala, seguido por aquel Ramiro de Osona que el destino había designado para acompañarme en la batalla.
Una salva de aplausos y algún que otro cariñoso silbido acogieron mi aparición sobre el escenario. Me incliné tímidamente y después giré la cabeza un instante hacia el pianista, dándole a entender con un gesto que estaba listo para empezar.
Violín bajo el brazo, escuché los acordes introductorios de la Sonata con la que me correspondía abrir el concierto fin de curso. Desde la tercera fila de butacas, mis padres me hicieron un gesto de aliento con la mirada. Sin embargo, por más que busqué, no vi a Jero entre el público y ello me inquietó. Porque me había prometido que iría al concierto y era de los que siempre cumplían su palabra.
Mis reflexiones no pudieron ir más lejos porque el piano iniciaba ya la cadencia que daba entrada al violín. Así pues, acomodé el instrumento sobre el hombro y tanteé la segunda cuerda con el dedo en busca del Re con el que comenzaba su andadura.
Una tensa calma impregnaba la atmósfera en torno al muro oeste donde me encontraba. El sol estaba ya a media altura y las últimas noticias indicaban que el ataque sobre el flanco norte había sido rechazado con éxito. Abajo, en la plaza de armas, un nutrido grupo de soldados en formación recibía instrucciones de un oficial inmediatamente antes de desplegarse.
Observaba el exterior de la torre del homenaje, comprobando que no había tropas enemigas en aquel flanco, cuando, de pronto, una lluvia de bolas de brea encendidas, lanzadas por catapultas desde el lado opuesto, comenzó a caer al interior de la fortaleza, provocando el incendio de algunos tejados de madera y cobertizos. Se produjo una auténtica desbandada en la plaza. Unos corrían, poniéndose a cubierto de los dardos de fuego que ahora caían por doquier, mientras otros se acercaban con cubos de agua, impotentes para sofocar los numerosos incendios que surgían en todas partes.
Y, en medio de la confusión y del griterío, los primeros soldados enemigos aparecieron entre las almenas de la muralla oeste, como si hubieran surgido de la nada, de allí donde minutos antes yo mismo había comprobado que reinaba una absoluta soledad.
El asalto final había comenzado. Desenvainé la espada y corrí a auxiliar a mis hombres, que apenas daban abasto a rechazar a los esbirros del rey que por docenas escalaban los muros.
Al atacar el Do sostenido agudo, mis dedos vacilaron un momento y, por primera vez desde el inicio de la Sonata, miré instintivamente la partitura. Y allí estaba. Doce compases más adelante, había un Si bemol. Siempre había estado allí, justo antes de la repetición. Pero ahora, a sólo doce compases ya de aquella nota, me estremecí. Porque en la melodía que estaba tocando residía la clave, la clave del rompecabezas que había tratado en vano de resolver hasta entonces.
Aquella ondulada melodía pasaba una y otra vez por las mismas notas, pero era siempre diferente. La intensidad, el ataque, la duración, variaban, haciendo que cada una de ellas fuera un momento irrepetible. Era una sucesión de instantes cuya verdadera naturaleza nada tenía que ver con las líneas y puntos que había sobre el papel. ¡Era tiempo en estado puro! Y, desde luego, ¡no era una línea recta!
Miles de ideas se agolparon en mi cabeza mientras proseguía arco arriba, arco abajo, interpretando maquinalmente la Sonata. Por fin comprendía. El tiempo era así, como una melodía. Una línea sinuosa, una curva infinita que en ocasiones giraba sobre sí misma en un inconcebible bucle, volviendo a pasar extremadamente próxima al punto por donde transcurriera minutos, años o siglos atrás. Tan próxima, que bastaría una circunstancia casual e imperceptible, algo que no alcanzaba a imaginar, para que ambos tramos de la curva se pusieran en contacto y, entonces...
Tres compases antes de la repetición vi algo con el rabillo del ojo que me hizo volver ligeramente la cabeza. Mi amigo Jero me escuchaba desde la puerta lateral del escenario y hacía un guiño, al tiempo que levantaba, mostrándomelo, su brazo derecho recién escayolado.
Una luz cegadora pareció iluminar entonces el último rincón de mi memoria, la última pieza del puzzle, que al encajar en su sitio pone en orden todas las demás y me despierta al fin de mi sueño, de un sueño de extraños carros sin caballos y lámparas que brillan sin arder. De un sueño utópico en el que manejaba un arco de violín y no un puñal como el que ahora empuño junto a mi primo Jerónimo de Beaumont, malheridos y acorralados los dos en esta torre del homenaje.
Porque ahora sé que no saldremos vivos de aquí y que esta vez no podré escapar del presente sobre las alas de un sueño. Yo soy Hugo Cardona, alguien de quien jamás hablarán los libros de Historia, el hijo de aquel Juan de Cardona que fue mayordomo del Príncipe de Viana. Un príncipe desheredado y maldito por su propio padre, por ese Juan II de Trastámara que ha puesto asedio al castillo y cuya llegada anuncian ya los ensordecedores clarines, las trompetas de guerra que entonan al unísono, haciendo resonar con ellas los muros todos del castillo, una sola nota potente, densa, infinita, que parece trascender el espacio y que escucho cada vez más lejos, cada vez más débil, como desde otro tiempo...